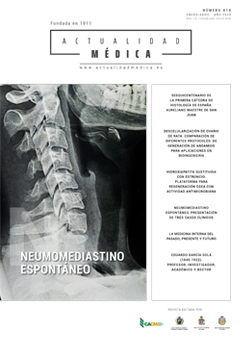Aula de Medicina Interna
La Medicina Interna del pasado, presente y futuro
Internal Medicine of the past, present and future
Actual Med.2024;109(818):45-49 DOI: 10.15568/am.2024.818.ami01
Recibido: 16/11/2023
Revisado: 24/11/2023
Aceptado: 26/12/2023
Leer Artículo Completo
En el marco de las XXXVIII Jornadas de Otoño de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna (SADEMI), que se celebraron entre el 3-4 de noviembre de 2.023 en la ciudad de Almería, tuve la oportunidad de exponer mi visión de la Medicina Interna y de los internistas; cómo ha cambiado esta percepción con el tiempo, y cuál creo que serán sus perspectivas de futuro; desde la visión personal de quien ha dedicado 43 años de su vida a aprender a ser internista, a vivir como internista y a seguir siendo internista. En las líneas siguientes expondré las principales ideas que presenté en dicha reunión.
Para comenzar, creo que hay que reconocer a la Medicina Interna como una especialidad que, fuera del ámbito médico (y a veces también entre médicos), “hay que explicar” porque no se puede expresar, con una frase corta y contundente, qué es la Medicina Interna y qué hacen los internistas. A un especialista de cardiología, nadie le pregunta a qué se dedica pues todos saben que los cardiólogos “estudian y tratan las enfermedades del corazón”; lo mismo ocurre a los endocrinólogos, infectólogos, geriatrías, neurocirujanos o médicos de familia. Sin embargo ¿cuántas veces tendremos que intentar explicar a lo largo de nuestra vida la vida qué es un internista y cuál es el campo de la Medicina Interna?. ¿Quién es capaz, además, de expresarlo en una frase corta, que no deje dudas a tu interlocutor sobre lo que eres y haces?. Por el contrario, tendremos que “explicar”, con cierto detalle, que los internistas nos dedicamos a atender a pacientes adultos, de un modo integral, holístico, que nos interesamos por todos sus problemas, que tomamos las decisiones basada en el método científico, que…..Cuántas veces, entonces, nuestro interlocutor nos interrumpe entonces para señalar: entonces los internistas son “como médicos generales, ¿verdad”?. Y de nuevo eso requiere otra explicación. “Bueno; sí somos una especialidad generalista, pero no somos médicos generales; trabajamos fundamentalmente en el hospital, atendemos a pacientes más complejos que los médicos generales…” En fin; muchas explicaciones donde otros especialistas solo tienen que afirmar su especialidad para que sean identificados, desde ese mismo momento por la sociedad. Y es que la Medicina Interna, a pesar de algunos avances en los últimos años, sigue siendo una especialidad poco entendida, poco conocida; su nombre no es, permítaseme decir, “onomatopéyico” y ese nombre, ese “noble nombre” que se retrotrae a los inicios de la medicina científica en el siglo XIX, tan querido por nosotros, no se asocia socialmente, de manera automática, a una actividad y eso, en la sociedad de hoy…..es una desventaja, un punto débil.
Además, el término internista ha sido “apropiado” en demasiadas ocasiones por otros médicos que se dicen o incluso tienen el título de internistas. En España, en este momento, la única vía para conseguir el título de internista es la formación vía MIR y por tanto solo son internistas quienes así lo han conseguido. Sin embargo, en los años 80, la mayoría de los especialistas médicos españoles eran especialistas de órgano (cardiólogos, por ejemplo) e internistas. Este título se obtenía fácilmente acreditando que se tenía una cierta experiencia en la atención a pacientes médicos hospitalizados. En esa época era habitual que plazas de oposiciones de Medicina Interna fueran ocupadas por otros especialistas, con título de Medicina Interna, que después se dedicaban a las labores propias de su verdadera especialidad. Esto ahora no ocurre en España, pero en los países del Norte de Europa y en USA, para ser especialista médico se exige un tronco común de competencias en Medicina Interna de 2-3 años que se complementa con un entrenamiento específico en otras especialidad. En USA la mayoría de los que continúan entrenándose en la “atención global del paciente hospitalizado” pasan a denominarse “hospitalistas” (término que entiende bien la población americana y no necesita explicación larga y farragosa).
Otra característica que tenemos con frecuencia los internistas es nuestro sentimiento ambivalente sobre lo que somos en el proceloso mundo sanitario. Nos gusta nuestra especialidad; en general no la cambiaríamos por otra si tuviéramos opción (se excluyen los aspirantes a infectólogos), tenemos “orgullo de ser internistas”, orgullo por interesarnos por “todo lo que pueda suceder a una persona enferma”. La otra cara de la moneda muestra un, bastante general, “sentimiento de inferioridad” respecto a otras especialidades y el trato que nos reservan las Direcciones del Hospital (siempre atentas a “vender” la última innovación tecnológica o premiar la reducción de las LEQ) y respecto a los compañeros de otras especialidades. De hecho, algunos internistas sí definirían a la Medicina Interna con una frase rotunda como “la especialidad que atiende a los pacientes en el hospital que no quieren los demás”. Naturalmente es una “boutade” que cuando se hizo mayoritaria ha acompañado a los tiempos más oscuros de la Medicina Interna, especialmente en el último tercio del siglo XX.
¿Por qué somos internistas?
Por tanto, la Medicina Interna es una especialidad “especial” dentro de la medicina. Y sin embargo, todos los internistas hemos elegido serlo en vez de ser cardiólogos o cirujanos plásticos. ¿Por qué hemos elegido ser especialistas “generalistas” (lo que ya por sí es un poco contradictorio)?. Probablemente las razones son diversas en cada individuo: lo que se señala con mayor frecuencia es que nos atrae ver al paciente en su globalidad, la capacidad holística y polivalente de la Medicina Interna. La elección de la especialidad se hace en una edad temprana, tras la obtención del título de médico, cuando seguramente no se tienen todas las claves e información para decidir el futuro profesional. En mi caso, creo que elegí ser internista, porque me apasionaba “el diagnóstico”, especialmente de los casos más oscuros y complejos a través del razonamiento clínico (historia clínica, exploración, análisis y asociación de datos). O sea por la faceta un poco “detectivesca” y también de “saber humanista” que tan bien representaban en aquel momento los grandes internistas de entonces; en mi caso el Profesor Juan Martínez L. de Letona, capaces de encontrar la “huella del crimen” solo con una buena anamnesis, exploración y razonamiento clínico. También me influyó “el prestigio” de la especialidad ya que por aquel entonces (principios de la década de los 80) los mejores números del MIR elegían Medicina Interna en vez de Cirugía Plástica, Dermatología o Cardiología, como en la actualidad. Desde aquellos lejanos años la Medicina Interna ha experimentado un cambio espectacular pero creo que los motivos que me impulsaron a elegir esta especialidad siguen siendo algunos de los motivos más íntimos que siguen empujando a los jóvenes médicos actuales a elegir esta especialidad.
El pasado de la Medicina Interna
La Medicina Interna tiene un pasado fundacional “glorioso” que se inicia con la Medicina científica allá en el siglo XIX. Aunque los orígenes del término se sitúan en Alemania alrededor del año 1.880, probablemente fue Willian Osler “el padre” de la Medicina Interna. En nuestro país su desarrollo coincide con la construcción de los primeros grandes hospitales donde ejercieron grandísimas figuras médicas, que son hoy los grandes “padres” españoles de la especialidad. Por entonces, D. Carlos Jiménez Díaz, en Madrid, o D. Agustín Pedro Pons, en Barcelona, representaban el saber médico científico y fueron médicos humanistas que formaron múltiples discípulos que se distribuyeron por los grandes hospitales que se fueron construyendo en nuestro país. Por entonces la Medicina Interna era el servicio o departamento médico donde trabajaban internistas que atendían a todos los problemas médicos que ingresaban en el hospital y que en los años siguientes, con frecuencia, fueron dedicándose a la atención de patologías más dirigidas: enfermedades digestivas, respiratorias, cardiacas y con el desarrollo imparable de las técnicas diagnósticas y terapéuticas condujo al desarrollo de las distintas especialidades médicas, habitualmente integradas en un gran servicio o departamento de Medicina Interna, donde colaboraban internistas “puros” con otros internistas que además eran “subespecialistas”, con un afán de autonomía creciente respecto a la especialidad “madre” y que en el curso de unos pocos años crearon secciones y servicios propios que, con el desarrollo del sistema hospitalario, se generalizaron en nuestro país. Así, en los años 70 prácticamente todos los grandes hospitales ya tenían desarrolladas las especialidades médicas más relevantes integradas en un único servicio o departamento de Medicina Interna dirigido por un “pope” de la especialidad.
A finales de la década de los 70 se tomó en España la decisión que en mi opinión cambió el desarrollo de la medicina española para siempre y fue la clave para que en los años siguientes se colocara la Sanidad española en los primeros puestos del ranking mundial. Me refiero al cambio en el Sistema de formación de los especialistas españoles, siguiendo el sistema de “internado y residencia americano” que habían estudiado en ese país algunos de los líderes médicos de entonces, la mayoría de ellos internistas. Así nació el sistema de formación MIR basado en una selección de los candidatos a especialistas en un examen previo “justo y competitivo” y el aprendizaje basado en la práctica y el trabajo supervisado con autonomía creciente. El sistema de formación MIR fue capaz de formar a generaciones de médicos que revolucionaron la medicina de nuestro país y sigue siendo uno de los elementos más reconocibles de la “marca España”.
En el diseño del nuevo sistema de especialización médica en España se optó por un modelo que condicionó el desarrollo de las especialidades y de la Medicina Interna en las décadas siguientes. En EEUU y en los países del Norte de Europa, con algunas variantes, se diseñó un periodo de formación troncal de 2-3 años para las especialidades de un mismo tronco y un periodo específico posterior. Sin embargo, en España, los programas de formación, promovidos desde Comisiones de las distintas especialidades, diseñaron un aprendizaje durante los dos o tres primeros años de rotaciones variables por las secciones/servicios más afines con la especialidad en vez de promover un tronco de competencias común, que aunque se ha intentado implantar en años posteriores nunca se ha conseguido. La consecuencia a largo plazo ha sido, generalizando, que los especialistas españoles tienen escasas competencias básicas compartidas, se sienten especialistas solo de lo suyo y surgió un modelo de internista generalista, difícilmente trasladable y comparable al de los EEUU y los países del Norte de Europa. Todos los internistas españoles actuales somos herederos de este modelo diferenciado que, como no puede ser de otra manera, tiene puntos fuertes y también debilidades que han condicionado la posición de la Medicina Interna desde entonces y de cara al futuro.
La crisis de la Medicina Interna
Como pasó en España en el siglo XIX con la pérdida de las últimas colonias, la separación y crecimiento imparable de las distintas “subespecialidades médicas” condujo a la Medicina Interna a un estado de melancolía y de crisis, especialmente en los grandes hospitales del país. En el último cuarto de siglo pasado la Medicina Interna perdió el liderazgo de los años previos; pasó a competir en recursos y desarrollo, con desventaja, con el resto de especialidades, más brillantes a los ojos de las gerencias y de la sociedad; dejó de elegirse en los primeros puestos del MIR y los internistas más prominentes de entonces, como nuestros pensadores del 98, no dejaron de preguntarse qué nos había pasado y cuál era el papel de la Medicina Interna en ese escenario. Fueron años duros para la Medicina Interna cuya cartera de servicios se estaba limitando a los pacientes sin diagnóstico claro de órgano al ingreso, con enfermedades sistémicas o infecciosas y a los pacientes que “rechazaban otros especialistas”.
Primeras señales del “resurgimiento”
En ese panorama de crisis y melancolía de la Medicina Interna se produjeron dos hechos que, en mi opinión, supusieron, el inicio del cambio.
En la década de los 80 emergió una nueva enfermedad infecciosa que afectaba y conducía a la muerte a prácticamente todos los pacientes infectados, que en nuestro país eran jóvenes y adictos a drogas en una mayoría de casos: el SIDA. La infección VIH fue la última pandemia del siglo XX y exigió adaptar nuestra estructura asistencial, dedicar abundantes recursos materiales y disponer de una generación de médicos que atendieran a los pacientes afectados. Fueron en la inmensa mayoría de casos jóvenes internistas quienes dedicaron, con pasión, su desarrollo profesional a la atención a los pacientes infectados por esta enfermedad y demostraron, por primera vez, que el modelo de internista español permitía al país enfrentarse con éxito a una crisis sanitaria de gran envergadura al disponer de una “infantería de choque” de médicos especialistas generalistas capaces de abordar los nuevos retos en primera línea de un modo brillante. Muchos de los internistas de mi generación, estuvimos en esa batalla y nos sentimos orgullosos de ello.
El segundo hecho importante fue la creación progresiva de una red creciente de hospitales comarcales en nuestro país. En ese nuevo modelo de hospital, más cercano a los pacientes, el internista pasó a ser y a tener, como en las décadas previas, el papel protagonista y de liderazgo en la atención de los procesos médicos del adulto respecto al resto de especialistas médicos, más dedicados a la atención ambulatoria y las técnicas diagnósticas. Los internistas demostraron que trabajaban con calidad y eficiencia, y aún hoy siguen siendo los líderes de la atención médica en estos hospitales que atienden alrededor de 1/3 de la demanda asistencial de nuestro país. De nuevo, la apuesta por “el generalismo” que suponía la Medicina Interna consiguió una respuesta brillante en esta nueva estructura asistencial.
El “resurgimiento” llega con el cambio del siglo
El resurgimiento de la Medicina Interna comienza en los años previos y posteriores al cambio de siglo. Generalizando mucho el fenómeno se debió tanto a factores internos como a factores externos.
El principal factor interno fue la salida del laberinto melancólico en que se encontraba la especialidad (a pesar de éxitos contrastados como la atención del SIDA y en los hospitales comarcales) y el planteamiento de un nuevo desarrollo estratégico de la Medicina Interna en un entorno que había cambiado sin vuelta atrás y lo seguiría haciendo en los próximos años. Por fin, se hicieron propuestas de largo alcance que redefinían el papel de la Medicina Interna, apostaban firmemente por su generalismo y polivalencia, se implicaban en la organización de nuevos modelos innovadores, en el liderazgo en la atención a los pacientes pluripatológicos, en la coordinación con Medicina de Familia, en la asistencia compartida, en los cuidados paliativos…Quiero señalar que los internistas andaluces tuvieron un papel protagonista en el impulso de ese cambio. Desde Andalucía se impulsó, con el apoyo de la SADEMI, el Plan Estratégico de la Medicina Interna de Andalucía, que tras un análisis profundo de la situación, planteó las líneas de actuación en los siguientes años. Algunos de estas ideas se presentaron en Sociedad durante el Congreso que la SADEMI realizó en Almería en el año 1.999.
A nivel nacional la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) transformó sus estructuras y organización y adoptó como propios principios y líneas de actuación señalados desde Andalucía. Desde una apuesta por el generalismo radical de todos los internistas se abrió a la formación de grupos de trabajo que permitieran el desarrollo colaborativo de prácticas innovadoras y grupos de investigación en los temas de mayor interés para los internistas. El éxito de esta última idea fue espectacular y en la actualidad están integrados en la SEMI hasta 21 grupos de trabajo que han recogido el entusiasmo de la mayoría de los internistas y están liderando o coliderando con otros especialistas el desarrollo asistencial y el progreso de las distintas áreas de interés.
El principal factor externo que condicionó el “resurgimiento” de la Medicina Interna fue el progresivo envejecimiento de la población y el ingreso en nuestros hospitales de una población creciente y al fin mayoritaria con múltiples enfermedades, problemas funcionales y sociales que no “encajaban” en la tradicional estructura de atención en Unidades estanco “de órgano” de los hospitales. La Medicina Interna los asumió como propios y basó su desarrollo en la atención a los múltiples problemas que presentaban tanto en el ámbito médico como quirúrgico, hospitalario o ambulatorio, en coordinación con Atención Primaria, con especialidades quirúrgicas y con otras especialidades médicas.
El presente de la Medicina Interna
La situación de la Medicina Interna en las primeras décadas de este siglo es buena y sólida y ha recuperado su papel de “especialidad básica del sistema sanitario” especialmente a nivel hospitalario, como ser reconoció en un emocionante acto en Las Cortes Españolas hace escasas semanas. La expansión de Medicina Interna en múltiples áreas de interés, reflejadas a su vez en los distintos grupos de trabajo de la SEMI, ha sido espectacular. En la mayoría de los hospitales, grandes, medianos o pequeños, la Medicina Interna es líder en actividad y recursos entre los servicios médicos, Y nuevamente, ante una nueva prueba a la capacidad de respuesta del Sistema Sanitario Público como fue la pandemia del COVID-19 han sido, otra vez los internistas, (por supuesto, que con la colaboración de otros compañeros) los especialistas donde ha recaído la mayor carga asistencial a nivel hospitalario y los que han generado más altas por esta enfermedad, por encima de otras especialidades o Unidades como Neumología, Infecciosas o Geriatría. La Medicina Interna también está bien posicionada en el sistema, mantiene su prestigio docente y ha aumentado su potencial investigador.
El futuro de la Medicina Interna
Pienso que el futuro de la Medicina Interna es optimista; el generalismo en los hospitales ha llegado para quedarse; la población envejecerá aún más; la mayoría de los pacientes ingresados, médicos y quirúrgicos, serán pluripatológicos y precisarán del apoyo de médicos generalistas y no es una quimera suponer un futuro, que ya es presente en algunos hospitales, de unidades médicas (Oncología) o quirúrgicas (Unidades de cadera) atendidas por internistas con el apoyo de sus especialistas “primarios”. Creo que continuarán desarrollándose Unidades de Atención específicas preferentemente en consultas externas, muchas en colaboración con otras especialidades: insuficiencia cardiaca, diabetes, riesgo vascular, enfermedades raras, enfermedad tromboembólica… Tenemos que repensar nuestra relación con Atención Primaria: colaboración máxima, pero cada uno en su ámbito propio de actuación: atención primaria y atención hospitalaria. Y también conseguir, de una vez por todas, que la población española conozca mejor quienes somos los internistas mejorando nuestra imagen de marca.
Sin embargo, también se está volviendo a hablar de la crisis de las especialidades más generalistas: Medicina de Familia, Medicina Interna, Geriatría y Pediatría. Esta percepción es más intensa respecto a la especialidad de Medicina de Familia, donde se prevé un déficit de médicos en los próximos años muy importante. Las malas condiciones laborales, la difícil progresión en la carrera docente o de investigación, las pobres condiciones económicas, los problemas de conciliación familiar y el escaso prestigio social, están conduciendo a que las plazas de Medicina de Familia se seleccionen en los últimos lugares o queden vacantes en el MIR y los futuros especialistas elijan especialidades más tecnificadas.
Uno de los mayores desafíos para la Medicina Interna será afrontar con éxito la relación con las Enfermedades Infecciosas en los próximos años. La Medicina Interna reconoce la necesidad de contar con médicos expertos en enfermedades infecciosas y su acreditación como tales con un Diploma de Área de Capacitación Específica en Enfermedades Infecciosas, que se conseguiría tras un entrenamiento específico tras la finalización de la residencia de Medicina Interna. Sin embargo, muchos internistas, autodenominados “infectólogos”, están luchando desde hace años por su reconocimiento como una especialidad diferenciada e independiente total de la Medicina Interna. De nuevo la rueda de la historia, parece llevarnos al mismo sitio que a mediados del pasado siglo, cuando las especialidades médicas se separaron de la Medicina Interna. La creación de una especialidad propia de enfermedades infecciosas (como puede ser la Reumatología o la Endocrinología), con un programa de formación diferenciado, sin un programa de formación troncal común, desgajará para siempre de la Medicina Interna a un grupo numeroso de internistas que podrían suponer hasta 1/3 del total, muy activos y de gran prestigio profesional. Si eso llega a ocurrir y en mi opinión eso depende en la actualidad de que una mayoría política lo apoye, la fractura será muy dolorosa para ambas partes; los conflictos por la cartera de servicios, por los recursos humanos (plantillas, OPE), por la captación de residentes… serán numerosos y probablemente ambas partes perderán en tamaño y prestigio. No soy optimista respecto a esta cuestión pues creo que es muy probable que ocurra. Sin embargo también creo que la Medicina Interna debe afrontar el desafío con valentía, asumiendo que la atención a las enfermedades infecciosas estará siempre en el corazón de su quehacer médico y cartera de servicios, con o sin especialidad de enfermedades infecciosas, y que por tanto seguirá siendo la especialidad que liderará la atención de las infecciones en los hospitales comarcales y la mayoría de las infecciones más comunes en los hospitales grandes como lo es en la actualidad. Y habrá que aprender a convivir/colaborar/disputar el papel de la Medicina Interna general en esa área como se ha hecho en los últimos años, con éxito, en otros campos como la insuficiencia cardiaca, diabetes, riesgo vascular, EPOC….
También son crónicos nuestros problemas con la Geriatría (especialmente en Andalucía), los Cuidados Paliativos o las Urgencias. Aunque no suponen una amenaza de la envergadura de las “Enfermedades infecciosas” sí creo que la Medicina Interna, como organización, debería tener un papel más activo y militante y agresivo frente al poder político para seguir reivindicando estos espacios para la Medicina Interna.
La Medicina Interna también debe enfrentarse en los próximos años a un relevo generacional acelerado. Asegurar su futuro dependerá de conseguir que las nuevas generaciones de médicos elijan ser internistas y ello implica estimular esa elección desde las Facultades de Medicina incrementando, de manera atractiva, la presencia del generalismo en los programas de Medicina y escuchando las preferencias y expectativas de las nuevas generaciones de médicos. Respecto al futuro laboral de los internistas también soy optimista. Según el Informe sobre Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos en España para los años 2021-2035 de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria “harán falta menos pediatras y más especialistas que traten enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento y a pacientes pluripatológicos complejos y la Medicina de Familia y la Medicina Interna serán piezas, más esenciales si cabe, del Sistema Sanitario”. Los hospitales del futuro, según un proyecto de la SEMI y la fundación IMAS “deberá asegurar una asistencia sanitaria centrada en el paciente e integrarse en una Red de Servicios que garantice la continuidad y la integralidad de la asistencia desarrollando programas de atención sistémática al paciente crónico complejo”. En este escenario, las competencias y habilidades de los internistas seguirán siendo imprescindibles y los residentes de Medicina Interna actuales serán la garantía de un futuro brillante para la especialidad, manteniendo los valores de la misma, con el “orgullo de ser internistas”.
INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
Conflicto de intereses: El autor/a de este artículo declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses respecto a lo expuesto en el presente trabajo.
Correspondencia: Luis Felipe Díez García. Hospital HLA Mediterráneo. Almería