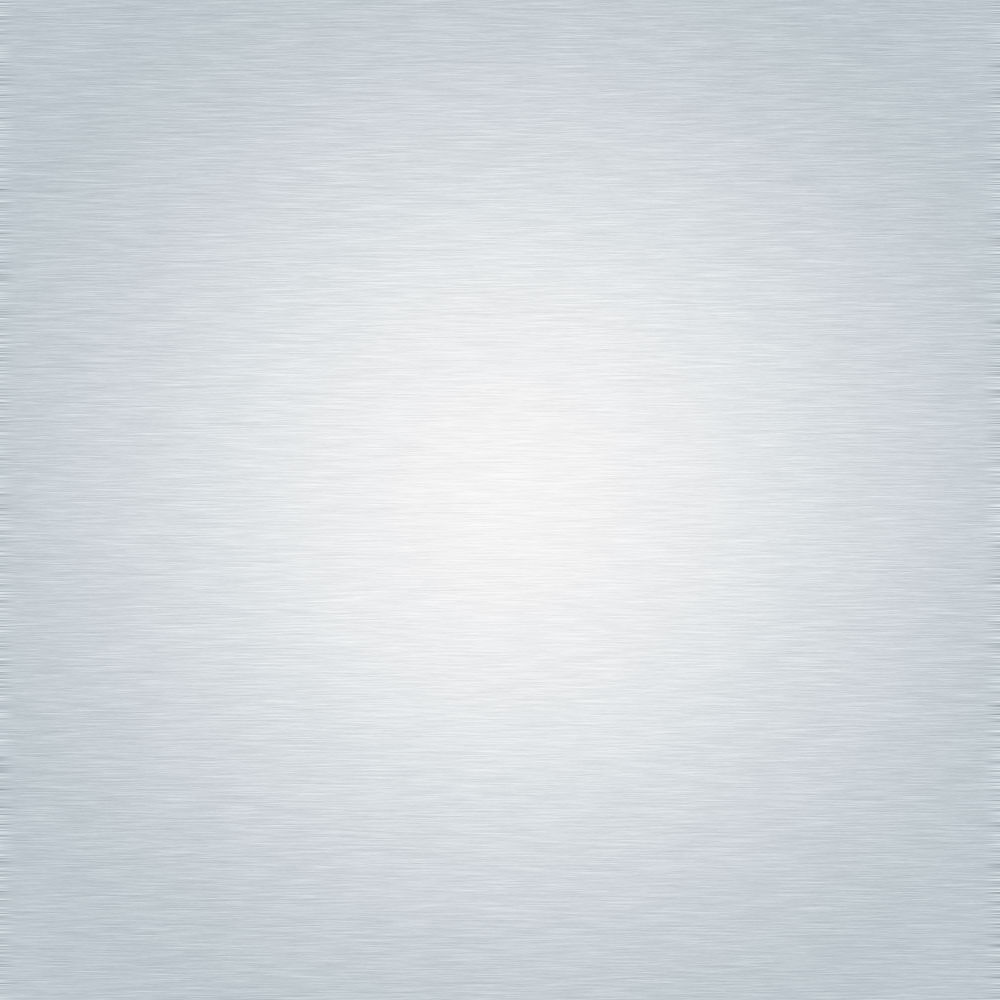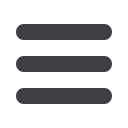
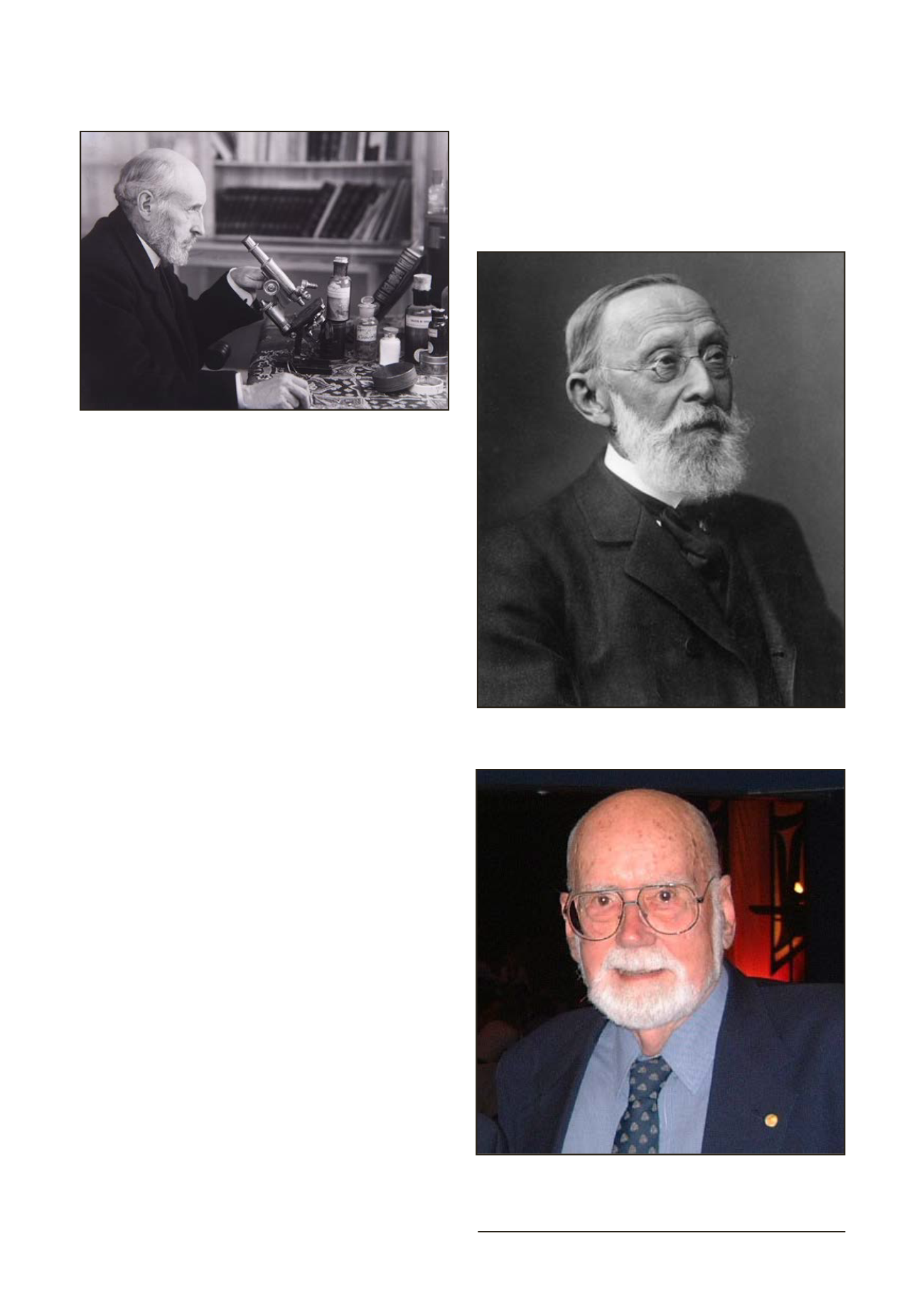
157
Antionio Campos
La célula. Trescientos cincuenta años de historia (1665-2015)
LA CÉLULA Y LA MEDICINA
A partir de ese momento la relación entre la célula y la me-
dicina convergen de forma definitiva. Tres son, a este respecto,
las distintas etapas que podemos distinguir en esa interrelación;
etapas que sucesivamente se han ido superponiendo hasta llegar
a nuestros días. En la etapa inicial, tras postularse la teoría celu-
lar, la célula se interpreta como la unidad estructural y funcional
básica que compone nuestro cuerpo y conforma nuestros tejidos.
Desde entonces el avance en el conocimiento de la célula como
sustrato de nuestra corporeidad ha sido extraordinario y a ello ha
contribuido la continua mejora de los instrumentos microscópicos
y de las técnicas histológicas e histoquímicas. Sobre el significado
que la célula sigue teniendo hoy en la construcción del edificio
corporal
baste recordar las palabras pronunciadas hace unos años
en Madrid por Sydney Brenner.
La célula,
señalaba el premio No-
bel de Medicina,
y no el genoma, es el nivel correcto en el que cen-
trar cualquier investigación sobre nuestra construcción corporal.
Debemos,
añade,
averiguar cuantas células hay en el organismo,
como se relacionan y cómo actúan y de este modo quizá poda-
mos obtener información sobre las bases que subyacen en las
interacciones que existen entre las células y entre estas y los
tejidos
(10).
A partir del último tercio del siglo XIX se desarrolla una se-
gunda etapa en la relación entre la célula y la medicina al inter-
pretarse la primera como la unidad estructural básica en la que
asienta la enfermedad. La figura fundamental que impulsa este
avance es Rudolf Virchow (1821-1902) (Fig.6), que en su famoso
libro “Patología Celular” (11) afirma que
“la tan buscada esencia
de la enfermedad es la célula alterada”
. A partir de ese momento
investigar una enfermedad supone necesariamente identificar las
alteraciones celulares y tisulares existentes en las lesiones. El gran
avance de la medicina en el siglo XX tiene por tanto su origen en la
posibilidad de diagnosticar microscópicamente las mismas.
En la tercera y última etapa, la que transcurre en nuestros
días, la célula se interpreta, también, como un agente terapéutico
imprescindible en la nueva medicina regenerativa (12). A este res-
pecto es importante recordar que desde sus orígenes la medicina
ha utilizado básicamente cuatro formas de curar: la palabra, la
física, la química y la cirugía, desde el calor o el frio a las radia-
ciones, desde las plantas medicinales a los fármacos sintéticos,
desde el bisturí más elemental al sistema robótico más sofisti-
cado. En los últimos años, sin embargo, ha surgido un nuevo
instrumento terapéutico al comprobarse que las células y los
tejidos por ellas formados también curan. Y no solo a través de
trasplantes o transferencia de células, de los que fueron exitosos
pioneros los premios Nobel Joseph Murray (1919-2012) (13) y
Donald Thomas (1920-2012) (14) (Fig.7) sino, también, a través
de tejidos artificiales que se crean en los laboratorios con células
madre y biomateriales diversos, mediante lo que en nuestro días
se conoce como ingeniería tisular (15,16). Esta nueva terapéutica
es la innovación fundamental que ha irrumpido en la medicina de
nuestro tiempo y que tiene, también, a la célula como protagonista;
un cambio del que no somos todavía conscientes en todo su signi-
ficado histórico.
Fig. 6. Rudolf Virchow autor que identifica la enfermedad con
la célula alterada.
Fig.7. Donald Thomas que con el trasplante de medula ósea
inicia la terapia con células.
Fig.5. Santiago Ramón y Cajal que confirmó la teoría celular al
extenderla al tejido nervioso.