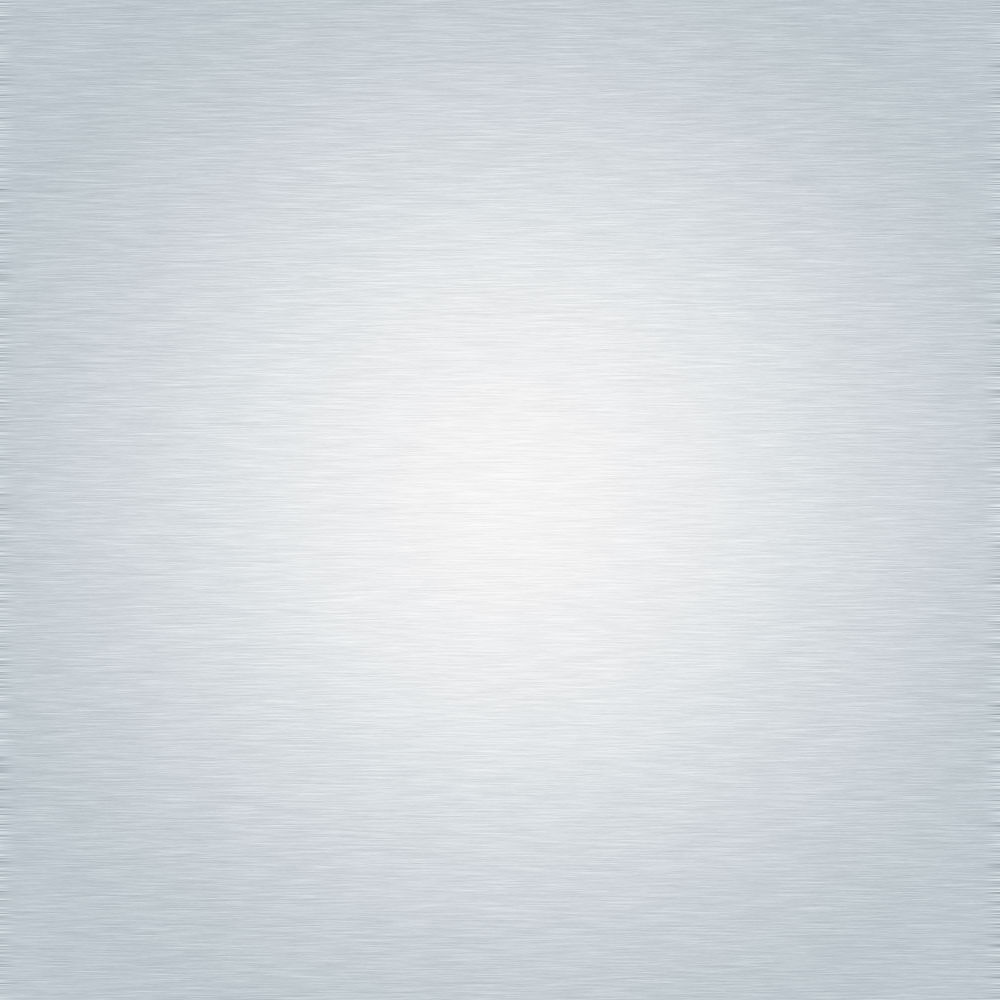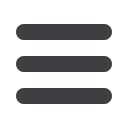

53
Antonio Leopoldo Santisteban Espejo
La autonomía sanitaria: análisis sobre la construcción de un valor
Aunque solamente sea porque el subjetivismo moral to-
mado en serio exime de la responsabilidad de llegar a acuer-
dos y porque en 1933 Kurt Gödel demostró la incompletitud de
los sistemas formales(19), nos vemos obligados a describir una
tercera vía: el constructivismo axiológico. El origen de este se
encuentra, en acuerdo con Conill en el concepto niezscheano de
“
Unwertung der werte
” o “
transvaloración de los valores
” que
permitiría al ser liberarse de la “eticidad de la costumbre” y con-
vertirse en un individuo creativo, en un ser dotado de voluntad
de poder, en fin, en un ser al que “le es lícito hacer promesas”
(20). Y aquí la conexión del pensamiento del alemán con la obra
de Zubiri. Efectivamente, si la oferta de una revisión profunda
de la moral tradicional es realizable, ello impele a los valores
un carácter de mutabilidad, de destrucción y recreación que los
hace susceptibles también de ser construidos. El proyecto es
una forma de promesa. De manera que los valores ya no van
a definirse como construidos, inmutables y objetivos (modelo
objetivista), ni tampoco como productos de la pura emotividad
o pasiones subjetivas (modelo subjetivista) sino como productos
de la inteligencia humana que ésta construye en su dimensión
de contenido a través de un proceso complejo donde se invo-
lucran fenómenos históricos, educativos, culturales, psicológi-
cos… y que, en cambio, continúan gozando de un carácter de
realidad, gracias a su momento formal. Así, “Todas [las cualida-
des de las cosas, los valores] son reales, porque tienen como
base el momento formal e inespecífico, la llamada formalidad
de realidad. Pero su contenido está claramente construido” (17)
y como sigue “La valoración es parte sustanciosa del ejercicio
de la intelección humana, cuando esta se entiende de modo co-
rrecto. […] No se trata de un estrecho intelectualismo, añadía
Zubiri, sino de un amplio inteleccionismo.”. La altura del cambio
es muy significativa. Digamos ahora, y para nuestro cometido,
que la variación introducida consiste en afirmar la posibilidad de
llegar a acuerdos deliberativos en cuestiones como la correcta o
incorrecta promoción del valor autonomía en relación a la salud,
la justa o injusta distribución de los limitados recursos sanitarios
sobre una colectividad, el consenso sobre qué se entiende por
beneficencia en el marco de usuarios de los sistemas de salud
cada día con mayor accesibilidad a la información sanitaria o qué
límites tienen cuestiones de una tradicional problemática como,
por ejemplo, la objeción de conciencia. A la base de cada una
de estas cuestiones se hallan procesos que gestionan valores (el
económico también lo es, es un valor instrumental o de cambio)
y acometer este análisis es comprometerse con aportar solucio-
nes válidas a cada uno de ellos. No es un puro
bios theoretikós.
No afirmo, empero, que existan pautas de contenido universa-
lizables, pero sí que durante la mayor parte de la historia del
pensamiento, y en consecuencia, también de la reflexión sobre
el ejercicio de la medicina, las tesis centrales han defendido la
imposibilidad de llegar a acuerdos en cuestiones de valor. El si-
glo XX nos ha demostrado la falsedad de este aserto. El avance
tecnológico abre nuevas puertas a la clínica y, sin duda, también
a la reflexión. Hoy también disponemos del aparato conceptual
y filosófico necesario para abordar los retos que este avance nos
plantea. Es, a todas luces, un momento histórico complejo y apa-
sionante este que nos ha tocado vivir.
III. LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DE LAS SOCIEDADES
LÍQUIDAS: EL MOMENTO DE LA EDUCACIÓN SANITARIA
Marina ha escrito que la contextura de una sociedad depen-
de de los proyectos que acometen sus individuos (18). No obstan-
te el acto humano de proyectar sea una estructura compleja, esta
definición es válida para analizar el modo en que los individuos
proyectan sus decisiones en salud y, por tanto, modelan también
la contextura de su sociedad. La sociedad moderna se caracteriza
según Bauman, por su semejanza con las propiedades de las es-
tados líquidos de la materia, es decir, porque las relaciones entre
individuos, en otro momento sólidas o rígidas, hoy se definen por
sus caracteres de levedad o liviandad (4). Como el propio Bauman
afirma “Éstas razones justifican que consideremos que la “fluidez”
o la “liquidez” son metáforas adecuadas para aprehender la natu-
raleza de la fase actual- en muchos sentidos nueva- de la historia
de la modernidad”.
Bien entendido, que no solo se hace alusión a lo efímero de
algunas ideas en la actualidad o a la facilidad con que, gracias a los
avances de la técnica, hoy puede fluir la información entre sujetos
separados entre sí por grandes distancias; sino que el concepto
debe precisarse definiendo
qué estructuras sólidas
son aquellas
que han sido sometidas al proceso de licuefacción. Este es el as-
pecto fundamental para después justificar que la educación sa-
nitaria sea el vehículo óptimo a la hora de formar a individuos
en el ejercicio adecuado de la autonomía como valor. Bauman así
lo precisa: “Los sólidos que han sido sometidos a la disolución, y
que se están derritiendo en este momento, el momento de la mo-
dernidad fluida, son los vínculos entre las elecciones individuales
y los proyectos y las acciones colectivos- las estructuras de co-
municación y coordinación entre las políticas de vida individuales
y las acciones políticas colectivas-.”(4). Al presentar este modelo
sociológico, se quiere argumentar que la ruptura de los vínculos
entre lo individual y lo colectivo puede analizarse esencialmente
de dos modos, a saber, el primero bajo una óptica desesperan-
zada y, el segundo, esperanzadora. La actualidad es el momento
de la segunda. Y esto por tres razones. Primera, porque podemos
afirmar que hoy la fluidez en lo social influye también en el modo
en que el usuario de los sistemas de salud se acerca a sus pro-
cesos de salud-enfermedad, al exigir de un mayor acceso a una
información sanitaria contrastada en orden a la gestión autónoma
de su salud (21); en segundo lugar, porque el proceso de ruptura
que en lo social representa el individuo y la colectividad no está
presente en el core del ejercicio médico, es decir la relación clíni-
ca. Como afirma Jovell: “los usuarios y los pacientes manifiestan
tener una gran confianza en la profesión médica como agente
principal del sistema”(21); y en tercer lugar, porque si se asume
en profundidad la tercera tesis axiológica, se obtiene el único mo-
delo conceptual viable mediante el cual educar, fundamentar y
llegar a acuerdos en cuestiones de valores sanitarios, entre otros,
el valor autonomía. Es decir, una sociedad fluida donde los valores
sanitarios son objeto de análisis y, en cuyo seno, ahora sí puede
afirmarse, la educación sanitaria adquiere todo su potencial como
método para formar a pacientes adultos en la gestión prudente
de su salud.
Entiendo por “educación sanitaria”, aquella actividad que
promueve conjuntamente la alfabetización sanitaria y la educa-
ción cívica (21) según la definición de Jovell. No es momento
ahora de definir el concepto de educación sanitaria con preci-
sión, pero sí es cierto que Freire ha escrito, haciendo alusión al
concepto general de educación, que ésta es un acto político (22).
Debe entenderse por ello que, efectivamente, en cualquier sis-
tema educativo conviene discernir entre los términos esponta-
neísmo, autoritarismo y democracia (22) y que, aquí, el objetivo
sería orientarse a una educación democrática en valores sanita-
rios según un paradigma constructivista, aún reconociendo su
efectiva dificultad dada la práctica ausencia de estos temas en
los programas docentes de la enseñanza obligatoria.
IV. CONCLUSIONES
La realidad científica, técnica y social de nuestros días es,
en palabras de Laín, “riquísima” y “en cierto modo conflicti-
va”(23). A este conflicto y, de modo general, a la complejidad
que define la medicina de nuestro tiempo contribuyen dos ra-
zones: el avance de la técnica y las jerarquías de los valores que
se ponen en juego en la relación clínica. La autonomía es uno de
estos valores. Tras haber realizado su análisis, podemos concluir
que el modelo constructivista permite llegar a acuerdos entre in-
dividuos a través del diálogo y que, por ello, asumiéndolo como
base, la educación sanitaria es el vehículo óptimo para llevar a
cabo la promoción y el ejercicio adecuados de dicho valor. Al
reconocer la imposibilidad de desarrollar una autonomía en tér-
minos kantianos en el seno de modelos líquidos de sociedad, la
deliberación aparece como el método para acceder a acuerdos a
través del diálogo y ello se aplica también al diálogo establecido
en el seno de la relación clínica. De este modo, el reducto de esta
autonomía vendría a radicar, en palabras de Gomá, más que en
negar la guía de los otros, en la racionalidad del deseo que nos
une a ellos(24).