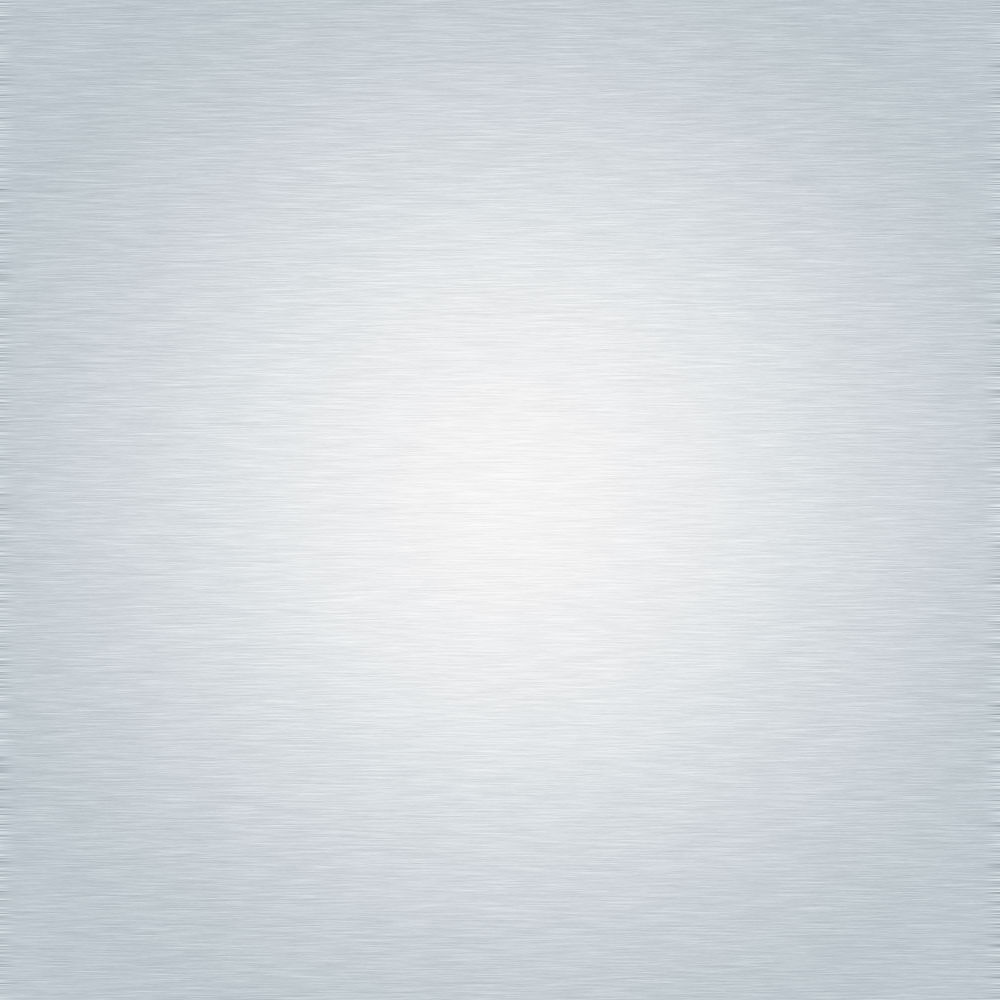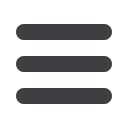

51
Antonio Leopoldo Santisteban Espejo
La autonomía sanitaria: análisis sobre la construcción de un valor
tanto, desde el mundo de la axiología. El objetivo ahora es presen-
tar el proceso de la valoración como un fenómeno biológico y plan-
tear las tesis a él dadas por la historia del pensamiento occidental
para concluir que la autonomía se enmarca actualmente dentro
del paradigma constructivista del valor. Finalmente, el punto ter-
cero acomete el problema de ejercer la autonomía en el marco
de las sociedades líquidas (4), asumiendo así la tesis de Bauman.
Sobre ella se tratará de argumentar porqué nuestra época cons-
tituye el momento óptimo para la educación sanitaria. De este
modo, se pretende afirmar que hoy quizá más que en otro perío-
do histórico, los ciudadanos están en la adecuada disposición de
entender la autonomía en salud no solo como el derecho a una
decisión acotada en el tiempo, sino también como el valor sobre
el que edificar un correcto hábito sanitario.
En definitiva, a lo anteriormente expuesto se orientan las
próximas líneas. Nada más, pero tampoco nada menos. Esta labor
de análisis es una responsabilidad que nos implica, cada uno des-
de su ámbito, a todos los profesionales en salud. El expresidente
de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza (5) ha escrito parafra-
seando a Martí i Pol que, para realizar un proyecto
¿quién mejor,
sino todos?
I. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE AUTONOMÍA
Para Conill, autonomía “quiere decir capacidad de universa-
lización” (6). Su etimología nos remite a la definición kantiana de
un individuo capaz en tanto que dotado de racionalidad de darse
la ley a sí mismo, es decir, el deber moral. Efectivamente, en grie-
go, los términos autos y gnomos designan respectivamente «lo
propio» y «la ley». El móvil de la acción no puede ser sino la bue-
na voluntad de una razón pura. Así, diremos ahora con Kant que
“Por lo tanto, ninguna otra cosa, sino la representación de la ley
en sí misma (que desde luego no se encuentra más que en un ser
racional) en cuanto que ella, y no el efecto esperado, es el funda-
mento determinante de la voluntad, puede constituir ese bien tan
excelente que llamamos
bien moral
, el cual está ya presente en
la persona misma que obra según esa ley, y que no es lícito espe-
rar de ningún efecto de la acción”(7). La voz etimológica expuesta
que, como se ve, enraíza directamente con su concepción ética,
permite a Kant posteriormente enunciar el imperativo categóri-
co. Este afirma en una de sus formulaciones lo siguiente: “Pues-
to que he sustraído la voluntad a todos los impulsos que podrían
apartarla del cumplimiento de una ley, no queda nada más que
la legalidad universal de las acciones en general (que debe ser el
único principio de la voluntad); es decir, yo no puedo obrar nunca
más que de modo
que pueda querer que mi máxima se convierta
en ley universal”
(7).
No obstante sea ética la definición primera que liga el con-
cepto de autonomía a la vida moral del hombre, la concepción
original del término no corresponde al ámbito de la filosofía moral
sino al de la política, que estudiaremos más adelante. En cual-
quier caso, sí hemos de afirmar ahora que en contraposición a
la heteronomía, la autonomía en Kant es condición
sine qua non
para la libertad, que ella es innegable al ser humano en tanto que
éste es un ser dotado de racionalidad y que cuando aún hoy se
afirma en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de 1948 que “la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínse-
ca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana”, o en su artículo primero, que “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros” (8) e igualmente, en la
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la
UNESCO del año 2005, en su artículo tercero, que “Se habrán de
respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos
y las libertades fundamentales.” (5), al enunciarlas todas ellas, se
está hablando para el mundo pero escribiendo desde Könisberg.
Como se anticipó, el uso original del término autonomía
hace alusión a un concepto político antes que ético. Para concep-
tuarlo, conviene retener que ahora el objeto al que se dirige el uso
del término no es el individuo, sino la comunidad, en concreto la
polis o ciudad-estado griega. La autonomía define así la capacidad
que ostenta la ciudad-estado de defensa frente a la polis vecina y
con ello el poder de dictar para sus integrantes las leyes propias. El
poder de ser un estado autónomo. Para Vicente García (9) “en la
filosofía política griega se definía la autonomía como la condición
de una comunidad política de dictarse leyes a sí propia”, en este
sentido precisa más adelante que “Aristóteles (Politeia VI) habla
de «comunidad de hombres libres» y agrega que «la polis es au-
tónoma porque es buena y porque es autárquica en lo ético y en
lo económico»”(9) Todavía aún hoy tiene esta voz un espacio en
nuestro lenguaje natural cuando hablamos de la autonomía de
las C.C.A.A, de los Organismos Autónomos o la autonomía de los
Entes Locales. El aspecto de la autonomía territorial y la integra-
ción de las Entidades Locales en estructuras organizativas mayo-
res constituye un tema complejo en el derecho político y ahora
no entraremos en él en detalle. Para analizar las cuatro doctrinas
que históricamente han fundamentado este principio político (la
doctrina del
pouvoir municipal
, la doctrina germánica de la aso-
ciación comunal, la doctrina francesa de la descentralización y el
selfgoverment
inglés) se remite en este punto al lector a los textos
de Iglesias Martín (10) y de Vicente García (9).
La voz “autonomía”al estudiarse desde un marco etimológi-
co, ético y político muestra ya su carácter polisémico. Este hecho
permite afirmar a Giannini que introduciéndose en el lenguaje na-
tural o lenguaje no formalizado, el concepto de autonomía otrora
fundamento de la moral o de la organización política de un esta-
do, no ha hecho sino fragmentarse, diluirse en una matriz de signi-
ficados que dificultan su clarificación terminológica: “el concepto
de autonomía ha perdido hoy toda conexión con su origen filosófi-
co-jurídico y, al incorporarse plenamente al vocabulario ordinario,
se ha visto privado de toda significación precisa”(9). Corresponde
ahora continuar su análisis estudiándolo desde un enfoque jurí-
dico para finalmente, concluir este primer punto contrastando
dicha visión y la ética, y establecer la relación que liga a ambas.
Así, jurídicamente el ejercicio de la autonomía en los sis-
temas de salud se encuentra regulado en la Ley 41/2002 del 14
de Noviembre Básica Reguladora de la Autonomía del paciente
y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Do-
cumentación clínica, por medio de la cual entra a formar parte
del ordenamiento jurídico el derecho al ejercicio de la autonomía
(11). El precedente de la misma se encuentra en la Ley General
de Sanidad de 1986 (12) y, de manera más amplia, en toda una
doctrina o teoría del consentimiento informado desarrollada en
EEUU a lo largo de la primera mitad del siglo XX (13). El análisis
de la evolución de la jurisprudencia norteamericana durante este
período refleja la situación de conflicto y ambivalencia que al res-
pecto protagonizó la sociedad estadounidense.
La sentencia del juez Benjamin Cardozo en el caso Schloen-
dorff contra la Society of New York Hospital de 1914, parte de
la cual se muestra a continuación, o el caso Jacobson contra el
Hospital de Massachusets de 1905 constituyen quizá una buena
representación de ello (13):
“Cada ser humano de edad adulta y sano juicio tiene el de-
recho de determinar lo que debe hacerse con su propio cuerpo;
y un cirujano que realiza una intervención sin el consentimiento
de su paciente comete una agresión de cuyas consecuencias es
responsable”
El consentimiento informado es el proceso que jurídicamen-
te garantiza el derecho al ejercicio de la autonomía. Así se expresa
en La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
de la UNESCO en su artículo 6 :“Toda intervención médica preven-
tiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo
consentimiento libre e informado de la persona interesada, basa-
do en la información adecuada”. Su aplicación en el caso de per-
sonas carentes de la capacidad para aportar su consentimiento
es el cuerpo del artículo 7, mientras que el derecho al respeto de
la autonomía se enuncia en el artículo 5 al afirmar que “Se habrá
de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la
facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de
éstas y respetando la autonomía de los demás”(5). De este modo,
se definen las características de voluntariedad, conformidad libre
e información adecuada que ha de reunir el consentimiento in-