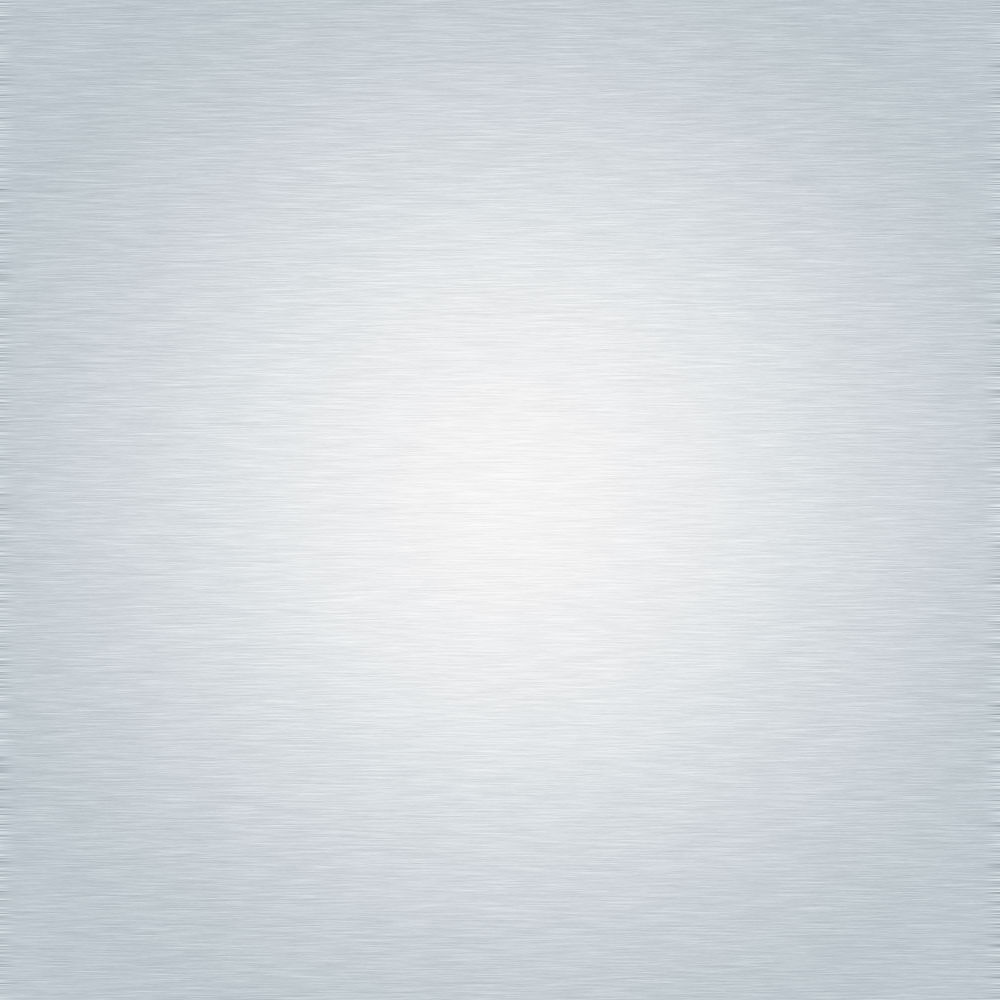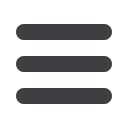

52
Antonio Leopoldo Santisteban Espejo
La autonomía sanitaria: análisis sobre la construcción de un valor
formado para ser jurídicamente válido (11), se garantiza también
el derecho a su ejercicio en la Declaración de la UNESCO, y queda
habitualmente por definir una cuestión de fundamento, a saber,
qué se entiende por
autonomía de la persona
o
autonomía de los
demás
. En este sentido, ¿garantiza el ejercicio del derecho a la
autonomía la decisión autónoma?, ¿son intercambiables los con-
ceptos de derecho a la autonomía y autonomía moral? Ahora se
definirá el vínculo entre lo ético y lo jurídico.
Inicio preguntando para ello qué es previo, si el derecho a la
ética o ésta al derecho. La necesidad de individuos en sociedad (y
por ende también de usuarios de los sistemas de salud) que ejer-
zan su autonomía en el marco de relaciones justas, puede cues-
tionarse si se fundamenta bien desde el derecho o bien desde la
ética. No es una pregunta falta de complejidad. Recordemos que
en Rawls las condiciones de imparcialidad para emitir un juicio
justo “incluyen un «velo de ignorancia» que impide a los miem-
bros de la sociedad o a sus representantes tener acceso a diversos
tipos de información que podrían inclinar su decisión acerca de
qué principios sostener”(14), sería ésta por decirlo así, una justi-
cia
pura
o
a priori,
la obtenida en la situación original rawlsiana.
Podría acordarse entonces, siguiendo a Gracia, que el “El derecho
es siempre un epifenómeno social”, basándome para argumentar
esta afirmación en los textos de Rawls y Gracia que siguen . Según
Gracia:
“Tampoco es suficiente decir que nace [el derecho] de la vo-
luntad del pueblo soberano, bien directamente, bien a través de
sus representantes. Porque la cuestión es entonces saber cómo
actúan o deciden los ciudadanos. Y la respuesta no puede ser
más que una: de acuerdo con lo que creen que es correcto e inco-
rrecto, bueno y malo. Pues bien, en eso consiste la ética. […] Son
dos espacios distintos, cada uno con sus objetivos y dotado de su
propia especificidad. Hasta tal punto son distintos, que ni todo lo
jurídico tiene porque ser siempre moral, ni viceversa” (5)
Para Rawls:
“lo que está faltando es una definición adecuada de un statu
quo que sea aceptable desde un punto de vista moral. No pode-
mos tomar algunas contingencias como conocidas y preferencias
individuales como dadas y esperar aclarar el concepto de justicia
(o de equidad) a través de teorías de la negociación. La concep-
ción en la posición original está diseñada para enfrentar el proble-
ma del statu quo apropiado” (14)
La ley, la costumbre y los principios generales del Derecho
son las fuentes del ordenamiento jurídico, en cambio su funda-
mento es el humus ético de una sociedad. Fuentes y fundamento
no son palabras unidas por una relación de sinonimia. Ortega lla-
maría a esta textura ética “conjunto de creencias”, en ellas no se
piensa sino que en ellas sencillamente se está, y por ello no son
ideas, sino convicciones. Así, para decir con Ortega “El diagnósti-
co de una existencia humana […] tiene que comenzar filiando el
repertorio de sus convicciones. Son éstas el suelo de nuestra vida.
Por eso se dice que en ellas el hombre está”(15). La relación que
une ética y derecho es aquella por la que los principios éticos que
una sociedad educada ha acordado como propios constituyen un
ideal (llámese democrático, de justicia o de salud), a cuya sustan-
tivación y salvaguarda mediante leyes se orienta el derecho. No
existe gnomos sin ethos. Es más, la ausencia de realización efec-
tiva de un ideal ético en una sociedad no justifica su abandono.
Recuérdese que la ética no trata de lo que es (de ello se encarga
otra disciplina: la ontología), la ética trata de aquello que aún no
siendo, todos pensamos que, cuanto antes, debería ser. Bajo esta
concepción, la autonomía no agota toda su significación de modo
único a través del derecho a la decisión autónoma, sino como un
deber, y dado el carácter constitutivo del deber moral para el ser
humano, un deber que implicará a ambas partes de la relación
clínica. Al médico, en tanto que profesional capaz de aportar la
información adecuada, de dar el consejo de quien está formado
en modo óptimo sobre la materia que se trata y de gestionar el
sistema de valores que el paciente aporta. A éste, al paciente, co-
rresponde garantizar una decisión formada e informada, pruden-
te y responsable. Si la autonomía se analiza no como un momento
sino como un proceso, ambos polos aparecen igualmente carga-
dos de responsabilidad. Los usuarios de los sistemas de salud son
autónomos y lo son también sus decisiones en salud en tanto que
se establece un diálogo fecundo con su interlocutor, es decir, el
conjunto del equipo asistencial. Solo ahora cobra su significado
la condición que Cortina propone para hablar de autonomía y
según la cual “Hablar de autonomía exige-a mi juicio- habérselas
con un sujeto competente para elevar pretensiones de validez del
habla, legitimado para defenderlas participativamente a través de
un diálogo, igualmente legitimado para forjarse un juicio sobre lo
correcto, aunque no coincida con los acuerdos fácticos, con tal
que no entre en contradicción pragmática con los supuestos ra-
cionalizadores del diálogo. Un sujeto capaz de actuar por móviles
morales[…]. Y un sujeto moral se forja en el diálogo intersubjetivo,
pero no menos en el intrasubjetivo”. (16)
Se podría optar por concluir el análisis en este punto, afir-
mando que el ejercicio de la autonomía en salud es, previamente
a un derecho del paciente, un deber moral que se desarrolla y que
progresa a través del ejercicio de la palabra, es decir, del diálogo
que constituye el suelo de la relación clínica. Pero este análisis
sería manifiestamente incompleto. Porque entonces la pregunta
es ¿qué fundamenta los deberes morales? En este plano se halla
(bien entendida) la reflexión bioética y por tanto nos corresponde
ahora el estudio de la estructuras que deberían sustentar cual-
quier propuesta ética o bioética, es decir, de los valores.
II. LA AUTONOMÍA COMO VALOR. EL ANÁLISIS DESDE LA
AXIOLOGÍA.
Valorar es una capacidad de la inteligencia humana cuyo
objetivo es transformar el medio natural en que nacemos en el
medio cultural donde vivimos. El fenómeno de la valoración es
primariamente práctico y no teórico y así lo afirma Gracia: “Valo-
rar es una necesidad biológica tan primaria como percibir, recor-
dar, imaginar o pensar. […] De ahí el carácter primario de la noción
de valor. […] la valoración es un elemento, o un momento, de ese
proceso de transformación de la naturaleza en cultura que el ser
humano necesita imperiosamente hacer en orden al logro de su
propia subsistencia.” (17). El ser humano no vive en el medio, sino
en la cultura. Y la cultura es una construcción de la inteligencia
humana a través del proyecto. Un momento de ese proyecto es
siempre el valorativo y sin él no hay proyecto y por ende, cultu-
ra. Zubiri ha definido la inteligencia humana como un rasgo fe-
notípico que por medio de la ejecución de proyectos permite la
adaptación darwiniana al medio, pero ahora como “adaptación
del medio” al ser humano” (17). A este respecto, Marina afirma
que la inteligencia humana es “la transfiguración de la inteligencia
animal por la libertad” (18). Si acordamos que la razón autónoma
es condición para el acto libre, pero que esta no es ni debe ser
pura, sino vital y construida con el lenguaje, propongo la siguiente
definición de inteligencia humana: la inteligencia humana es
la
facultad proyectiva de una razón vital moldeada por la libertad y
construida y expresada a través del lenguaje.
Una vez descrito el carácter biológico del acto valorativo y
definido el concepto de inteligencia, corresponde ahora estudiar
las tesis que se han dado acerca de la naturaleza del valor. Ellas
nos permitirán enfocar el concepto de autonomía en su última
acepción, es decir, la axiológica. Éstas han sido fundamentalmen-
te tres. No se analizarán aquí de manera rigurosa las dos primeras
tesis, a saber, la basada en la teoría platónica de las ideas puras
y que desemboca inevitablemente en un monismo axiológico in-
aceptable en la actualidad; ni por contra, la propuesta originada
en la obra de los filósofos británicos del siglo XVII y XVIII, que son
conducentes al subjetivismo moral, también inaceptable en la ac-
tualidad. A su modo cada una, ambas acaban por privar al fenó-
meno del valor de la dimensión que aquí nos interesa: su análisis
en orden a demostrar que es posible llegar a acuerdos en cuestio-
nes de valor de carácter razonable. Sin menoscabar la importancia
que el conocimiento de ambas tesis tiene por sus consecuencias
prácticas en el orden de los acuerdos sobre el deber, en conse-
cuencia y en lo restante, dedicaremos este apartado a la justifi-
cación de una tercera propuesta que configure el modelo óptimo
para la educación sanitaria basada en valores.