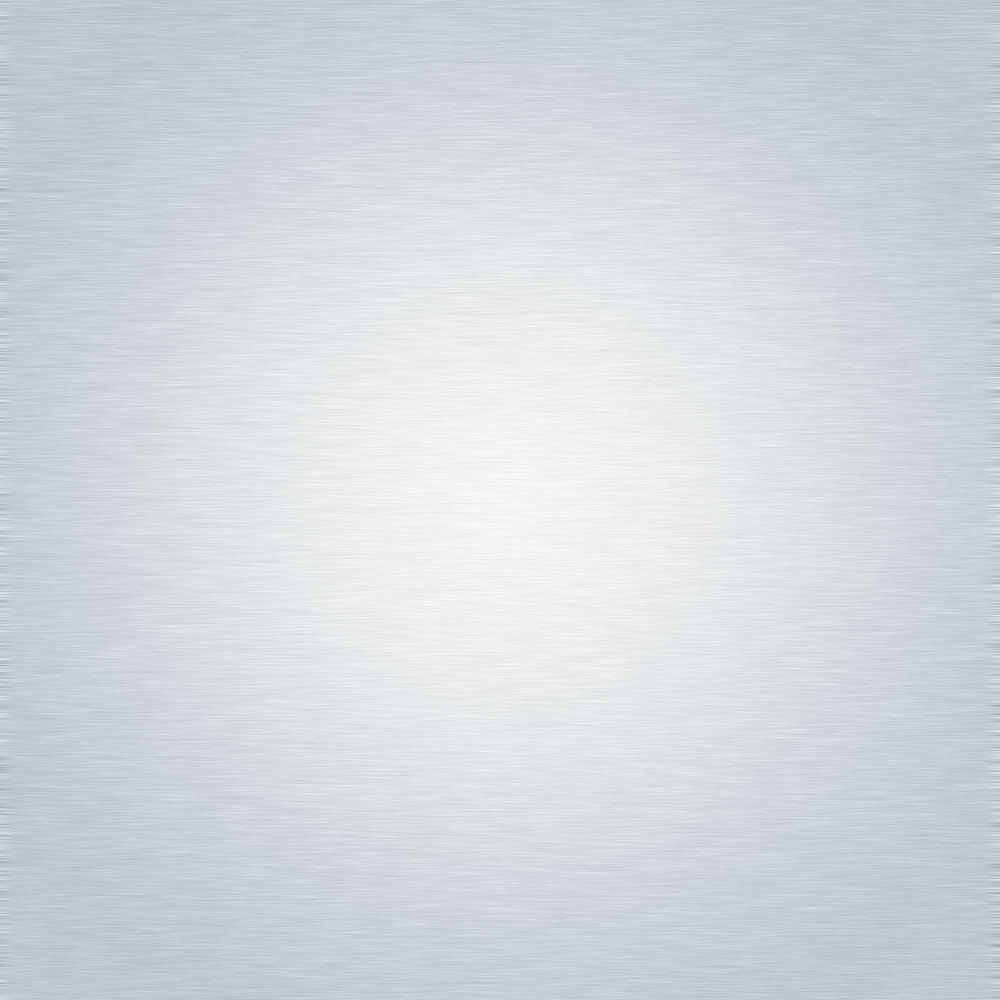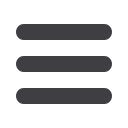

74
María del Carmen Cano-García
Factores litogénicos en hombres y mujeres con litiasis urinaria recidivante
RESULTADOS
De los 94 pacientes incluidos en el estudio, 60 son hombres
y 34 mujeres, sin que existan diferencias significativas en la edad
según sexos. La edad media de los hombres fue de 49.07 ± 15.34
años y la de las mujeres 51.41 ± 12.23 años (p=0.44). En el análisis
univariante comparando las medias de las variables estudiadas se
observa que los hombres presentan mayores niveles en sangre de
creatinina, potasio y ácido úrico y niveles más bajos de fósforo y
TSH respecto a las mujeres (Tabla 1). En relación a los parámetros
en orina de 24 h se observa en los hombres una mayor excreción
de úrico, calcio, sodio y oxalato, sin diferencias en el resto (Tabla
1).
Tras diferenciar los factores de riesgo litogénicos recogidos
en la tabla 2, observamos en los hombres un mayor porcentaje
de hiperuricosuria que en las mujeres, y en las mujeres un ma-
yor porcentaje de hipovitaminosis D (tabla 2). Se clasifican a los
pacientes en función del pH urinario según queda recogido en la
tabla 3, observando que los pacientes con pH<5.5 tienen niveles
más elevados de citrato y magnesio en orina respecto a pacien-
tes con pH entre 5.5 y 7 y pacientes con pH superior a 7. En el
análisis multivariante de regresión logística binaria se incluyen
los factores litogénicos en orina entre los que había diferencias
significativas en el univariante entre hombres y mujeres (urico-
suria, calciuria, fosfaturia, natriuria y oxaluria), observando que
únicamente la natriuria es un factor independiente relacionado
[OR: 0.97, IC 95% (0.96-0.98); p=0.0001]. En la tabla 4 se recoge el
estudio de correlación lineal mediante test de Pearson en el que
se observan múltiples relaciones lineales positivas y negativas
estadísticamente significativas, destacando fundamentalmente
la relación entre natriuria-calciuria, uricosuria-calciuria y calcio/
creatinina ayunas-calciuria.
DISCUSIÓN
La evaluación metabólica en pacientes con litiasis urina-
ria es fundamental para la identificación de factores litogénicos
corregibles con el fin de evitar las recidivas o el crecimiento de
litiasis residual. La sobresaturación urinaria de diferentes meta-
bolitos como el calcio, oxalato y úrico influye de manera positiva
en la litogénesis, mientras que el aumento en orina de citrato y
magnesio disminuye el riesgo de formación de litiasis al actual
como inhibidores de la precipitación cristalina (11,12,13). Aun-
que la composición de la litiasis tiene en cierta manera que ver y
se relaciona con las alteraciones metabólicas urinarias (7,14), es
cierto que el análisis de los factores en sangre y orina es básico a
la hora de establecer medidas profilácticas y preventivas. Dentro
de los factores metabólicos, aunque la hipercalciuria es el más
frecuentemente observado (9), en otras poblaciones la hiperoxa-
luria es la alteración metabólica más frecuente (15), por lo que el
estudio por regiones y por sexo es interesante desde el punto de
vista clínico y epidemiológico. En el grupo de pacientes analizados
en nuestro estudio tras dividirlos por sexos, observamos que en
los hombres existe una mayor excreción media en orina de calcio,
úrico y oxalato, tres de los principales factores de riesgo litógeno,
sin embargo cuando analizamos los porcentajes de hipercalciu-
ria (>260 mg/24h), hiperoxaluria (>40 mg/24 h), hiperuricosuria
(>750 mg/24 h), hipocitraturia (<320 mg/24h) e hipomagnesuria
(<35 mg/24h), únicamente observamos diferencias significativas
según sexos en la hiperuricosuria, que está presente en el 40%
de los hombres y en el 5.9% de las mujeres. La hiperuricosuria
se convierte en este estudio en el factor de riesgo litógeno más
predominante en los hombres, presente en un 40%, seguido de
la hiperoxaluria (36.7%), hipercalciuria (33.3%), hipomagnesuria
(20%) e hipocitraturia (16.7%). Es posible que la uricosuria tan
elevada en la zona tenga un factor dietético como principal res-
ponsable. Sin embargo, en las mujeres el perfil litogénico es dife-
rente, siendo la hiperoxaluria la alteración más frecuente (29.4%)
seguida de la hipercalciuria (23.5%), hipocitraturia (11.8%), hipe-
ruricosuria (5.9%) e hipomagnesuria (5.9%). Sin embargo, la ex-
creción urinaria de sodio es el único factor independiente relacio-
nado tras el análisis multivariante, y sus niveles se relacionan de
forma lineal y positiva con los niveles de calciuria, oxaluria y urico-
suria. Como hemos apreciado del estudio de factores litogénicos
en orina, en los hombres se produce un aumento en el porcentaje
de hiperuricosuria, que se convierte en el factor más prevalente,
mientras que en las mujeres lo es la hiperoxaluria. En ninguno de
los dos casos según sexos, la hipercalciuria es el factor más preva-
lente. Estos factores contrastan y son diferentes a los obtenidos
en otras regiones y países del mundo en donde la hipocitraturia
es el factor más prevalente (16,17), o bien la hiperoxaluria (18), o
la hipercalciuria (19,20). En relación al análisis de los factores de
riesgo según el pH urinario, coincidimos con otro estudio (21), en
que los pacientes con pH de orina en rango 5.5-7 presentan unos
niveles de citrato más bajos, y por tanto más riesgo litógeno en
relación a este factor metabólico. Tras el análisis de correlación
lineal que observamos en la tabla 4, vemos que existen múltiples
relaciones significativas, quizá la más interesante es la relación
lineal positiva y significativa entre los niveles de sodio y de calcio
en orina, lo que indica que a mayor excreción en orina de sodio,
aumenta la calciuria, resultados que corroboran lo ya observado
en otros estudios que indican que la mayor ingesta de sal aumen-
ta el riesgo de hipercalciuria (22). Otro aspecto destacable del
estudio es que las mujeres, aunque presentan menores factores
de riesgo litógeno en orina, tienen un mayor porcentaje de hipo-
vitaminosis D con respecto a los hombres, estando este factor de
forma global más presente en pacientes formadores habituales
de litiasis (23,24), aunque no se ha aclarado todavía cuál es su
papel real en la fisiopatología de la litiasis urinaria. No obstante,
este déficit de vitamina D podría inducir de forma secundaria un
hiperparatiroidismo que sería el responsable del aumento de cal-
cio en orina y la mayor incidencia de litiasis.
Como conclusión a este estudio, observamos que los fac-
tores de riesgo litogénico en orina están más presentes en los
hombres, siendo el más frecuente la hiperuricosuria, y en las mu-
jeres la hiperoxaluria, donde también destaca un porcentaje im-
portante de hipovitaminosis D. Se confirma que la excreción renal
de sodio se relaciona con entre otros factores litogénicos con la
excreción renal de calcio y que el pH puede influir en los niveles
de citrato en orina fundamentalmente.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.
Arrabal Martín M, Fernández Rodríguez A, Arrabal Polo MA,
Ruíz García MJ, Zuluaga Gómez A. Study of the physical-
chemical factors in patients with renal lithiasis. Arch Esp Urol.
2006; 59: 583-94.
2.
Evan AP. Physiopathology and etiology of stone formation in
the kidney and the urinary tract. Pediatr Nephrol. 2010; 25:
831-41.
3.
Vitale C, Croppi E, Marangella M. Biochemical evaluation in
renal stone disease. Clin Cases Miner Bone Metab. 2008; 5:
127-30.
4.
Hesse A, Straub M. Rational evaluation of urinary stone
disease. Urol Res. 2006; 34: 126-30.
5.
Oguz U, Resorlu B, Unsal A. Metabolic evaluation of patients
with urinary system stone disease: a research of pediatric and
adult patients. Int Urol Nephrol. 2014; 46: 329-34.
6.
Kang HW, Seo SP, Kwon WA, Woo SH, Kin WT et al. Distinct
metabolic characteristics and risk of stone recurrence in
patients with multiple stones at the first time presentation.
Urology. 2014; 84: 274-8.
7.
Millán F, Gracia S, Sánchez-Martín FM, Angerri O, Rousaud F
et al. Un nuevo enfoque en el análisis de la litiasis urinaria en
función de la combinación de sus componentes: experiencia
con 7.949 casos. Actas Urol Esp. 2011; 35: 138-43.
8.
Milose JC, Kaufman SR, Hollenbeck BK,Wolf JS Jr, Hollingsworth
JM. Prevalence of 24-hour urine collection in high risk stone
formers. J Urol. 2014; 191; 376-80.