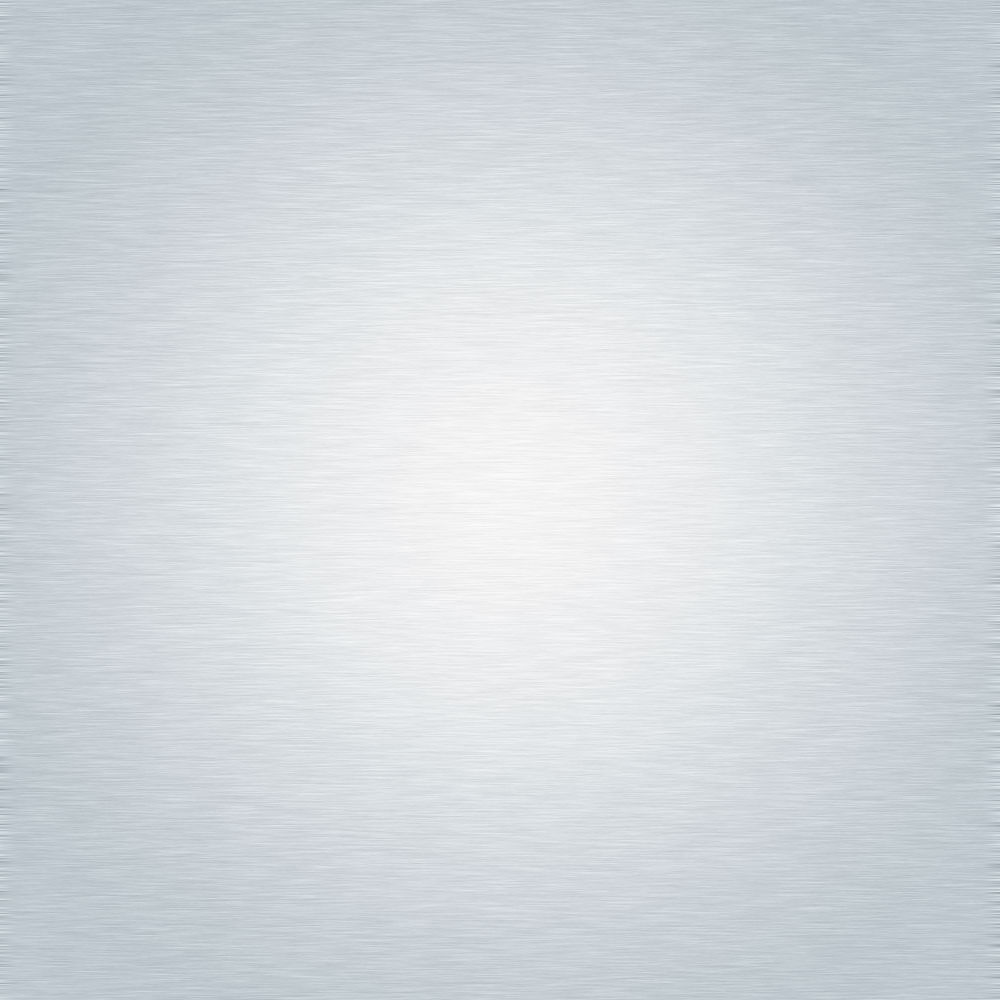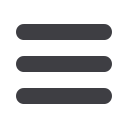
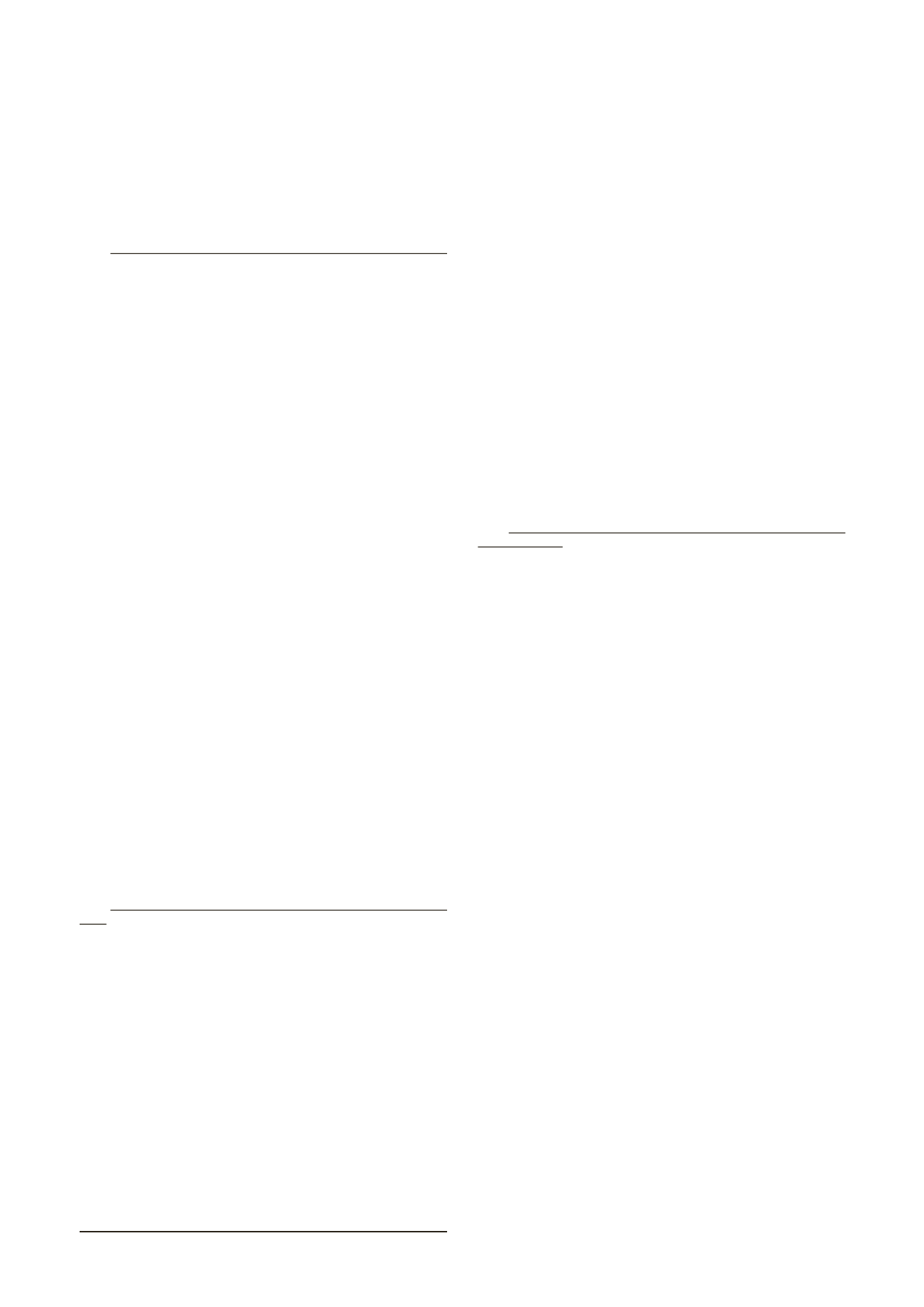
98
Antonio Leopoldo Santisteban Espejo
Asistencia sanitaria transfronteriza en terapias avanzadas
te. En cambio, sí apremia sacar a la luz la situación porque, como
afirma Charo, ésta es expresión del riesgo que comporta en cien-
cia el
argumentum ad novitatem
; pero la iniciación de ensayos clí-
nicos en humanos, recuérdese, depende de la existencia de datos
farmacológicos y toxicológicos obtenidos en estudios preclínicos
y que permitan establecer razonablemente seguridad, eficacia y
calidad, y no solamente de la novedad (27).
2.3 Marco jurídico de la AST en terapias avanzadas en la UE.
En primer lugar, no se considerará medicamento de terapia
avanzada aquel que no cumpla con las definiciones jurídicas ex-
puestas, como sucede con el trasplante de progenitores hemato-
poyéticos o la infusión de islotes pancréaticos que no hayan sido
expandidos previamente. Desde 2003, el empleo de células vivas
como medicamentos queda regulado por la Normativa 2003/63/
EC y, por tanto, por la misma legislación que rige la investigación,
la autorización y la comercialización de fármacos para uso huma-
no. Además, las Directivas 2004/23/CE y 2006/12/CE establecen
las normas de calidad y seguridad necesarias para la donación,
obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacena-
miento y distribución de células y tejidos.
Los productos de la terapia celular y la ingeniería tisular con-
siderados medicamentos deben cumplir con ambas normativas
y consecuentemente las instalaciones y procesos de producción
deben hacerlo con las normas de correcta fabricación (GMP) que
exigen los laboratorios farmacéuticos. Además, es necesaria la
autorización de los protocolos de ensayo clínico por los comités
éticos de Investigación clínica de cada hospital. Una vez registra-
do el medicamento, para poder ser comercializado el producto
de terapia celular y de ingeniería tisular debe cumplir con los re-
quisitos exigidos por un control existente solo a nivel centralizado
mediante la Agencia Europea del Medicamento y que, por tanto,
no está validado a nivel nacional (19).
A lo anterior deben atenerse las clínicas que ofertan produc-
tos de terapia avanzada si se quiere cumplir con los estándares de
calidad, seguridad y eficacia.
III. ÉTICAS DE LA RESPONSABILIDAD Y ASISTENCIA SANITA-
RIA TRANSFRONTERIZA.
La expresión “éticas de la responsabilidad” fue acuñada ori-
ginalmente en 1919 por Max Weber (28). Con ella se presenta un
modelo intermedio entre las éticas de la convicción y las éticas
del poder, es decir, entre deontologismo y utilitarismo. Responsa-
ble es aquí quien pondera principios y resultados. En este sentido
¿qué ética es la que corresponde a la asistencia sanitaria trans-
fronteriza en terapias avanzadas?. Se distinguirán para su estudio
tres niveles: ética de la relación clínica, de las políticas sanitarias y
de las relaciones entre Estados.
3.1 Ética de la responsabilidad en el nivel de la relación clí-
nica.
Pereda ha escrito que el individuo prudente es aquel “en
cuya vida la deliberación ocupa un papel importante […]”(29). Del
estudio de la prudencia se ocupa Aristóteles en la
Ética Nicoma-
quea
al afirmar que es la virtud que permite el ejercicio de las
demás y así “habría que usar el prefijo «entre
»,
la
phrónesis
es la
capacidad de mediar «entre
»
las virtudes intelectuales y morales,
capacidad que es ella misma una virtud […]”. El prudente (
phró-
nimos)
debe poder diseñar desde el conocimiento un ideal de
vida buena, aprobar la deliberación como método para la toma
de decisiones disponiendo de la sensibilidad que atiende con
minucia lo particular y hacer de lo anterior hábitos de vida (29).
Prudencia no se identifica con pasividad o quietud, sino que es
el saber práctico del que delibera y actúa conjugando principios
y consecuencias. Desde 1927 se conoce el carácter ontológico y
no epistemológico de la incertidumbre en ciencia (30), y en este
sentido, no existe menos incertidumbre real en la búsqueda de
solución que acomete un paciente desesperanzado cuando hace
uso de la informática sin el abrigo de un carácter prudente.
Por ello, si al usuario conviene el obrar prudente en el senti-
do aristotélico, en el otro polo de la relación clínica la aceptación
del imperativo categórico kantiano imposibilitaría mediatizar al ser
humano en favor de la desmesura (
hybris)
económica. Conviene
desechar aquí el argumento según el cual estas clínicas ocupan el
espacio para la esperanza abierto tras los límites de la medicina
académica, y ello porque todo valor tiene sus límites. Pasarlo por
alto es hacer bueno el fenómeno de la tiranía del valor descrito por
Hartmann y descuidar que la esperanza es un valor fin y no un valor
medio, entendiendo
valor
como lo hace el constructivismo axioló-
gico (31). En fin, recuérdese con Goethe que en ciertas ocasiones
limitarse es extenderse
(32).
Por lo anterior, y aún aceptando que el concepto de pruden-
cia admite la dimensión de universalidad que en acuerdo con Conill
habrá de aceptar toda ética que no pretenda ser excluyente (33), se
reconoce que el obrar prudente está más cercano al acto individual
que al colectivo, y que ello es razón suficiente para proponer una
ética de la responsabilidad basada en la prudencia aristotélica y en
el imperativo categórico kantiano para este primer nivel de la re-
lación clínica. A este respecto, constituye un aspecto fundamental
cómo construye su educación el paciente y, cómo por tanto, puede
construirse también un carácter prudente en relación a la gestión
de su salud en un nivel tanto nacional como internacional. En este
proceso existen esencialmente tres vías de aprendizaje: la auto-
educación, la educación social (privada o pública) y la educación a
través de los medios de comunicación (34).
3.2 Responsabilidad y política sanitaria: el modelo de aten-
ción a crónicos.
Para Ortega y Gasset la auténtica necesidad que se impone a
un sistema científico no consiste en la aportación de un nuevo con-
cepto de verdad, sino en la comprensión “de su tendencia profun-
da, de su intención ideológica, pudiera decirse, de su fisonomía.”
(35). La fisonomía de los actuales sistemas de salud consiste entre
otras cosas en la alta incidencia de pacientes crónicos, y estos son
precisamente quienes acuden a veces a las clínicas citadas. Por esta
razón, ¿no existe en este hecho un buen punto de partida?.
De acuerdo con Bengoa, el gran desafío actual consiste en
transformar los sistemas sanitarios en sistemas más proactivos que
reactivos y más colaborativos que fragmentados (3); en este sen-
tido,
mejorar la atención del paciente crónico comporta también
disminuir la necesidad de hacer un uso incorrecto de la prestaciones
transfronterizas
. Y ello es viable mediante el fomento de los siste-
mas de telemedicina, la estratificación por riesgo de la población y
las actuaciones
bottom-up
, es decir, desde abajo hacia arriba y en
términos clínicos. Por tanto, fomentar la educación en tecnologías
de la información y estratificar a los pacientes combinando situa-
ción clínica y conocimientos tecnológicos para obtener un nivel del
riesgo de acabar en clínicas inseguras parecen opciones a conside-
rar en el nivel de la política sanitaria.
En este marco resulta crucial actuar en sentido ascendente,
ya que como afirma el propio Bengoa
“los políticos cambian se-
gún las elecciones y consecuentemente también los directivos […]
si los proyectos han sido de abajo hacia arriba se hallan asentados
localmente y tenderán a sobrevivir mejor a los cambios políticos.”
(3). Bien entendido, que éstas actividades educativas en tecno-
logías se enmarcarían en lo que Repullo llama
políticas tutelares
asimétricas
, es decir, aquellas donde “no siendo por su naturaleza
decisiones sociales sino individuales, sin embargo, los poderes pú-
blicos acaban interviniendo.”, ya que el interés de éstos es estudiar
aquellas distorsiones en las preferencias individuales por las que
el individuo reflexiona y decide su comportamiento, y que con fre-
cuencia le llevan a actuar contra su propio bienestar y salud (5).
Pierret y Friederichsen (36) y Wilson, Gonzalez y Pollock (37) han
aportado interesantes resultados mediante experiencias educati-
vas en ingeniería tisular y en células madre.
En este sentido, y aún reconociendo la limitación de los re-
cursos en salud, presentar las políticas de desinversión sanitaria
como políticas activas puede ayudar a reorientar recursos hacia
otras actividades que permitan añadir valor y mejorar la salud de
nuestros pacientes y ciudadanos (4).