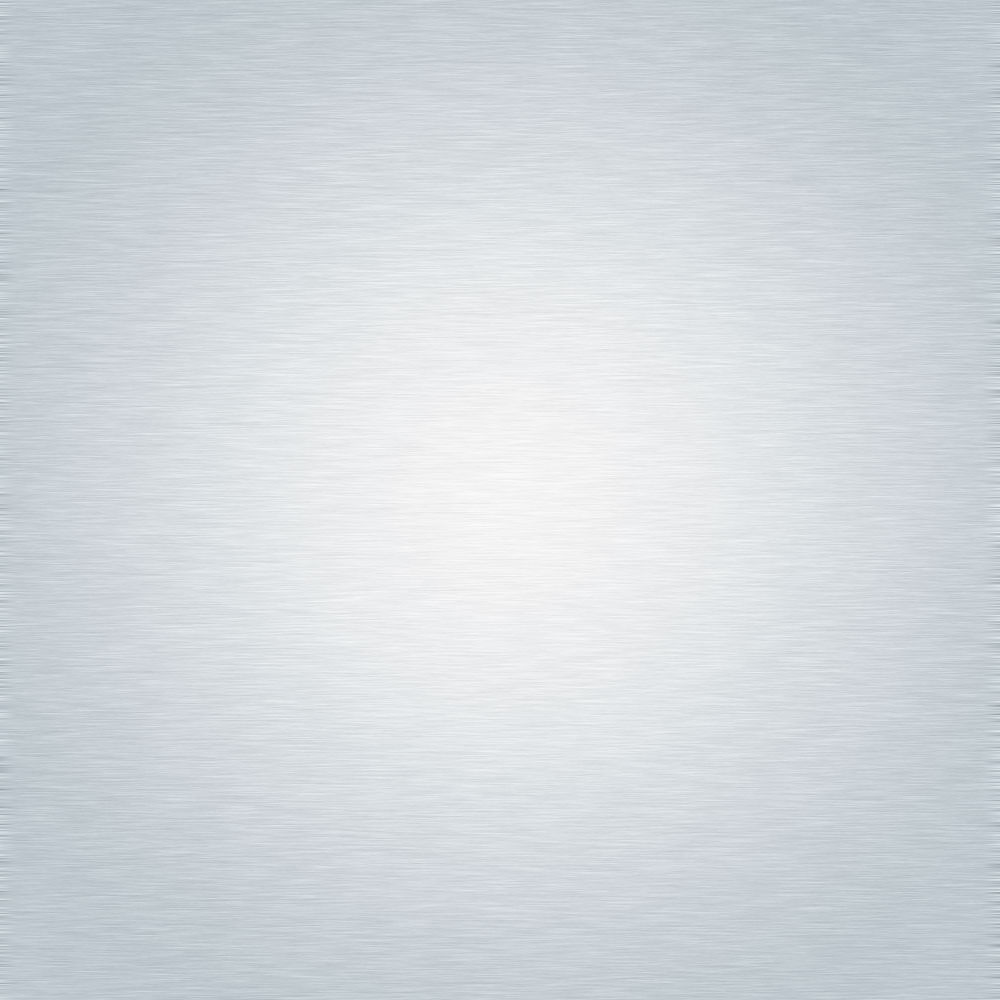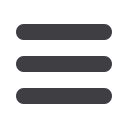

199
Salvio Serrano
Benito Hernando Espinosa (1846-1916)
ni tampoco en su especialidad más preciada, la Dermatología. Pa-
rece ser que tampoco ejerció regularmente la medicina privada,
hecho no muy frecuente en la época(38).
Por último, debemos señalar que, pese a todas las gestio-
nes que había iniciado con la Administración, nunca conseguiría
el principal objetivo que le llevó a Madrid en 1887: ser un catedrá-
tico numerario de Dermatología. Para cuando se convocasen las
primeras plazas de esta asignatura, ya en 1910, Hernando llevaba
dos años jubilado. Y hay algo que nos llama la atención. Resul-
ta un tanto extraño que, quien aspiraba fehacientemente a esa
plaza, desde el año 1882, a 1908 -año en el que pide y le es con-
cedido su retiro- no publicara apenas nada sobre temas derma-
tológicos. Únicamente se ocupó de ello en su discurso de ingreso
en la Real Academia, en 1895, que versó sobre el tratamiento de
la sífilis(39). Incluso para su discurso de inauguración del curso
académico elegirá un tema histórico, como también hemos visto.
Pensamos que Hernando mantuvo un combate, prácti-
camente solo, y en muchos frentes, para obtener la cátedra de
Dermatología y, posiblemente, pronto se dio cuenta que no tenía
nada que hacer. Y no sería excesivamente aventurado pensar que
incluso anticipó su retiro con solo 62 años, para no ver ocupada
por otro una cátedra que tanto había anhelado y que ya estaba a
punto de convocarse. Y sobre este tema hay interrogantes a los
que no encontramos una clara respuesta. ¿Por qué no se le con-
cedió la enseñanza de la Dermatología a Olavide, entonces con 56
años, o a Hernando, puesto que ambos tenían una experiencia y
prestigio acumulado en dicho campo?
Y es que, muy posiblemente, la cátedra de Dermatología de
Madrid se había diseñado para otro candidato: Juan Azúa Suárez
(1858-1922). En efecto, en 1892 había logrado el nombramiento
de “catedrático libre de dermatología”, y que años después, en
1902, al declararse obligatoria la enseñanza de la asignatura, pa-
sase a ser “profesor Interino de la Cátedra de Dermatología” por
un oficio de la Subsecretaría de Instrucción Pública. En 1911 sería
el primer catedrático de Dermatología y Sifilografía de la Universi-
dad Central, solo un año después de que leyera su tesis doctoral,
que era un requisito indispensable(40).
Azúa había nacido enMadrid; estudió en San Carlos, donde se
licencia en 1879, y muy pronto destacó como una joven promesa.
Fue uno de los fundadores del Ateneo de alumnos internos y su
presidente(41). Al contrario que Olavide, próximo a la escuela fran-
cesa de Dermatología, se inclinó por la escuela de Viena. Médico
primero del Hospital de la Princesa, pasó luego a ocuparse de la
dermatología en el Hospital de San Juan de Dios(42), el mismo don-
de Olavide había instalado sumuseo dermatológico. Doce años más
joven que Hernando, y seguramente con muchos más apoyos, dictó
cursos sobre Dermatología en la Central, al menos desde 1893(43).
Además, al contrario que Hernando, tuvo una intensa labor publi-
cista desde finales del siglo XIX: trabajó con el bacteriólogo Antonio
Mendoza y también con Claudio Sala y Pons, un discípulo catalán
de Ramón y Cajal, que hizo los estudios anatomopatológicos. Fue
fundador y redactor de la
Revista Clínica de Madrid
y de las
Actas
Dermo-Sifilográficas
. Aparte de varios libros, publicó numerosos
artículos de revista sobre problemas dermatológicos(44). Fundó la
Academia Española de Dermatología y Sifilografía.
LOS TRABAJOS DE HERNANDO SOBRE LA LEPRA:
Algunas especialidades médicas y quirúrgicas se fueron con-
solidando en España en la segunda mitad del siglo XIX. En otros
lugares de Europa, tal fue el caso de Francia, ya lo habían hecho
en la primera mitad(45). Lo que comenzó siendo solo una “espe-
cial dedicación a un tema concreto”, a modo de elección personal,
se reflejó en trabajos sobre esa materia de manera casi exclusiva,
atendiendo a determinados pacientes, y la sociedad acabó san-
cionándolo en forma de especialidad. Aparecieron entonces labo-
ratorios, sociedades y revistas científicas dedicados a cada una de
ellas y también servicios hospitalarios específicos. Algo más tarde,
pero ya en el siglo XX, la Universidad reconocería algunas, en for-
ma de cátedras numerarias. Así sucedió con la Dermatología.
Figura paradigmática de la Dermatología española fue sin
duda la de José Eugenio de Olavide Landázabal, que estudió en la
Facultad de San Carlos, de Madrid, licenciándose en 1858. Mar-
chó entonces a París, donde se formó con el dermatólogo Pierre
Louis Alphée Cazenave (1795-1877). De vuelta en Madrid, fue
nombrado médico del Hospital de San Juan de Dios, donde se
ocupó de las enfermedades de la piel. Allí creó un laboratorio que
pronto llevaría su nombre. En 1882 fundó el denominado Museo
Olavide, existente en la actualidad, dedicado en exclusiva a las en-
fermedades cutáneas. Escribió varias obras fundamentales para
la especialidad, entre las que destacamos la ya citada
Dermato-
logía general y clínica iconográfica de enfermedades de la piel o
dermatosis(
46).
En cuanto a los determinados personajes que investigaron
sobre la lepra, en ese tiempo, lo hizo de modo definitivo Gerhard
Armauer Hansen (1841-1912) cuyos trabajos sobre su etiología
culminaron en 1874, aislando el bacilo que lleva su nombre. Tam-
bién se ocupó del problema Albert Neisser (1855-1916) que pasa
como codescubridor del bacilo, pero que no publicó ningún libro
al respecto, que conozcamos. Andre Victor Cornil (1837-1908) si
publicó un trabajo sobre la lepra, en el mismo año que vería la luz
el libro de Hernando.
De la enfermedad de la lepra en España se había ocupado ya
Francisco Méndez Álvaro (1806-1883) en un estudio que apareció
en 1860. Más tarde, dos años después del escrito de Hernando,
apareció una obra dedicada a la lepra en Filipinas, cuyo autor fue
Pedro Robledo y González (1843-1905) (47).
En cuanto a Benito Hernando, debemos decir que realizó
varios artículos sobre la lepra, pero su producción científica de
mayor entidad es el libro titulado
De la lepra en Granada
publica-
do en dicha ciudad en 1881(48). Solo por esta obra creemos que
debe ser considerado uno de los principales leprólogos, así como
unos de los iniciadores de la Dermatología en España.
Para hacer el comentario del citado libro manejamos el
ejemplar que perteneció a José Pareja Garrido (1856-1935) discí-
pulo suyo y primer catedrático de Dermatología de la Universidad
Figura 3. Portada del Libro “De la Lepra en Granada”, y la dedicatoria
a su discípulo D. José Pareja Garrido.