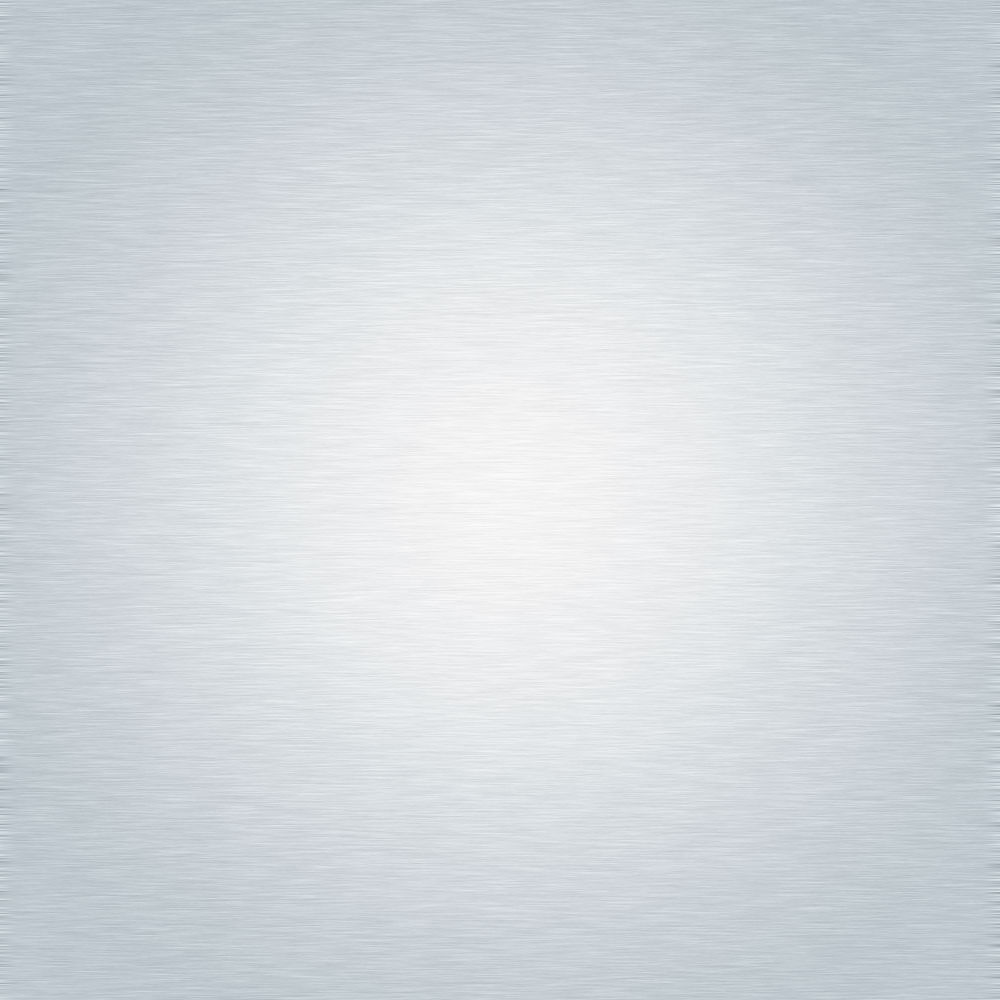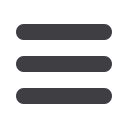

200
Salvio Serrano
Benito Hernando Espinosa (1846-1916)
de Granada, de la que llegaría a ser rector de la misma. Le está
dedicado de forma manuscrita por el autor(49). La obra tiene esta
dedicatoria impresa:
A la memora del Sr. D. Domingo Pérez Gallego (que en paz
descanse) profesor que fue de Sifiliografía en el Hospital de San
Juan de Dios de Madrid
.
Su discípulo Benito Hernando
.
En el libro se describe de forma magistral y extremadamen-
te completa, con una abundante bibliografía colocada a pie de
página, la etiología, clínica, anatomía patológica, tratamiento y
prevención de la lepra. Nos llama la atención la ausencia de una
iconografía, imprescindible en Dermatología y también de las co-
rrespondientes estadísticas. Al parecer se explica por la falta de
financiación ajena, puesto que Hernando la costeó de su bolsillo.
Su orientación es, por un lado, etiopatológica, pues sostiene
que solo se puede establecer el diagnóstico de lepra cuando se
evidencia la existencia del bacilo de Hensen en los lacerados. Y
describe los medios empleados para su detección y la ubicación
de los mismos. Pero también ofrece a la vez una visión anatomo-
clínica, pues analiza cuidadosamente las lesiones de los tejidos,
que antes eran normales. Posiblemente se trata del capítulo más
novedoso, y posee descripciones magistrales sobre la anatomía
patológica de la lepra.
La obra se estructura en diez capítulos, con 540 páginas, en
octavo, con un
Prólogo
del autor y una amplia
Introducción
. En el
Prólogo señala de donde procedían sus conocimientos sobre la
enfermedad:
Este libro es una recopilación de las investigaciones hechas
en la Cátedra Libre de Dermatología de la Facultad de Medicina de
Granada desde el curso 1871-72 hasta la fecha
[1881].
Hernando agradece las ayudas y colaboraciones aportadas
por una serie de visitantes ilustres, a los que recibió en Grana-
da: Rudolf Virchow (1821-1902), André Victor Cornil, Albert Neis-
ser, y también de otros profesores de la Universidad de Granada,
como Juan Creus y Manso (1828-1897) y Eduardo García Solá
(1845-1922). Además menciona a algunos de sus discípulos de la
Facultad, entre los que figuran Olóriz, Barrecheguren, Simancas,
Villoslada, etc., pues ellos se ocuparon de hacer historias clínicas,
estadísticas, preparaciones, etc.
De Virchow indica que estuvo con él en 1880 y se llevó con-
sigo a Berlín fragmentos de tejidos, desde donde le había enviado
algunas ideas importantes que usó para su libro. Algo muy pare-
cido sucedió con las investigaciones de Cornil, que también portó
muestras a París y mantuvo una correspondencia posterior con
Hernando. De Neisser dice que estudió a su lado las muestras en
Granada, en el otoño e invierno de 1880, y que le envió mate-
rial a Leipzig. En el tiempo que Juan Creus permaneció con él en
Granada -estuvo hasta 1877- estudió con el oftalmoscopio las le-
siones oculares de los pacientes que pasaban por la cátedra libre
de Dermatología. De García Solá recuerda sus aportaciones en los
trabajos histológicos.
De ello se deduce que Virchow, Neisser y Cornil vinieron a Gra-
nada, conocedores seguramente de los trabajos que Hernando venía
realizando, aunque, que sepamos, solo había hecho una breve pu-
blicación sobre el tema, titulado
Curiosos datos sobre la lepra
,
que
apareció en la revista
El Siglo Médico
en 1878(50). Pero, afirmamos,
que ninguno de los tres lo hicieron tras la lectura del libro, como he-
mos visto que algunos autores sostienen, sino antes de su aparición.
En la Introducción comienza Hernando transcribiendo los
nombres de la lepra en los diversos idiomas, partiendo de la ele-
fantiasis de los griegos. Se ocupa después de los distintos autores
del XIX que la habían ido estudiando, y de la presencia del
bacillus
leprae
en los leprosos. El resto del apartado trata de las generali-
dades sobre la lepra.
-El primer capítulo lo dedica a la sintomatología y establece
de forma magistral la historia natural de la enfermedad, de una
forma bastante parecida a como se entiende en la actualidad. Se
refiere a un pródromos, y distingue el primer, segundo, tercer y
cuarto estadio o periodo.
-El segundo trata de las distintas formas de lepra entre las
que el autor considera una forma anestésica, otra tuberculosa,
una tercera mixta y una forma larvada.
-En el tercer capítulo analiza la evolución de la enfermedad
en cada una de las distintas formas clínicas que había recogido en
el capítulo anterior.
-El cuarto lo dedica a la duración de la lepra, señalando que
es muy diferente según las distintas formas clínicas ya indicadas.
-El quinto lo titula “Enfermedades que se complican con la
lepra”. Entre ellas destaca las quemaduras, los traumatismos, los
furúnculos, la tiña tonsurante, el absceso del pie, la úlcera vené-
rea, etc.
-El sexto está dedicado a la anatomía patológica. Habla del
bacillus leprae
que el médico noruego Hansen había aislado en
1874, es decir siete años antes. También de los estudios que Al-
bert Neisser realizó en diversos lugares de Europa, entre ellos la
propia Granada, localizando el bacilo en diversos lugares de la
economía humana y su ausencia en otros. Lo mismo sucedió con
André Cornil, quien también hizo estudios sobre la lepra en la mis-
ma ciudad, como se ha referido.
-En el séptimo ofrece la patogenia y fisiología patológica, y
describe lo que se sabía sobre este aspecto en cada una de las
formas de aparición de la lepra y sus signos característicos.
-El octavo está dedicado a la etiología. Admite que la cau-
sa principal es el bacilo, pero sigue aceptando en que tiene un
cierto carácter hereditario -es partidario de evitar que se casen
los leprosos- y mantiene como válidas muchas de las tradicio-
nales causas que venían justificando desde la antigüedad la
aparición de las enfermedades epidémicas: aguas estancadas,
malos alimentos, especialmente carne de cerdo y pescados, etc.
Así mismo recomienda perseverar para conseguir una higiene
esmerada de las viviendas, evitar el hacinamiento de las perso-
nas, etc. Todo esto continuaba vigente en el mundo médico de la
época, como podemos ver en una disposición sobre prevención
de la lepra publicada por el Ministerio de la Gobernación el 7 de
Enero de 1878. Iba dirigida a los gobernadores de las provincias
españolas(51).
-El noveno capítulo lo dedica al diagnóstico de la lepra. Her-
nando hace en este apartado un completo estudio de muchas y
diferentes lesiones de la piel que deben diferenciarse de la lepra.
-El décimo se refiere a la profilaxis y tratamiento. Sobre el
tratamiento, dado que no existía uno específico, incluso del aceite
de Chaulmoogra, tan alabado en su tiempo, afirma que no es del
todo efectivo, se centra en la profilaxis de la enfermedad. Para ello
se debían adoptar las medidas que habían sido ya recogidas en la
circular de 1878, a la que nos hemos referido. También menciona
determinados cuidados paliativos como son: cauterización, reme-
dios tópicos, desinfectantes, analgesia con morfina, etc. A modo
de anécdota vemos que aun se usaban las sanguijuelas, aunque el
autor diga taxativamente que no surtían efecto alguno.
En relación con el escrito, en el año 1882, la sección de Me-
dicina de la Real Academia Nacional de Medicina emitió un largo
informe, en el que se elogiaba la labor realizada por su autor y
se indicaban algunas discrepancias, aunque sin especificar exac-
tamente en qué consisten estas. Se aprobaba que el Ministerio
de Fomento adquiriese 250 libros con destino a las bibliotecas del
País, cosa que efectivamente se realizó(52).
Como simple homenaje, debemos decir que aún se describe
en la mayoría de los textos de Dermatología el “signo de Hernan-
do”, una variedad del signo de Bell consecuencia de la lesión del
nervio facial, magistralmente descrita en la página 201 del libro
que comentamos.